Por Cuaderno Sandinista
1) El nuevo “Plan Ecuador”: securitización como proyecto de Estado
Desde 2019, y acelerado con Daniel Noboa, Ecuador consolida un viraje de seguridad que combina: alineamiento con Washington, recortes y condicionalidades financieras y uso del “conflicto armado interno” para redefinir el rol de Fuerzas Armadas en la vida civil. La propia radiografía está descrita en clave de cuatro ejes —injerencia externa, liberalización, deterioro institucional y militarización— que confluyen en la reedición de un “Plan Ecuador”: retorno de USAID, SOFA y acuerdos de operaciones marítimas con EE. EE. UU., y la llegada de personal del Comando Sur (anunciada con la presencia de la general Laura Richardson) para “colaborar” en la “guerra” contra el crimen. En paralelo, se habilita la operatividad militar estadounidense en Galápagos, con exenciones e inmunidades, pese a la prohibición constitucional de 2008.
Este andamiaje se sostiene políticamente con estados de excepción recurrentes. El 16 de septiembre de 2025, Noboa decretó estado de excepción por 60 días en siete provincias, restringiendo reunión y colocando a FF. AA. y Policía a cargo del orden interno. Al mismo tiempo, se aprobó una Ley Orgánica de “Transparencia Social” para someter a control administrativo y reputacional a las organizaciones sociales, denunciada como un intento de silenciamiento de la protesta. El vector disciplinario se refuerza en las cárceles: 394 muertes de personas privadas de libertad en 2025 (solo en Guayaquil), con negación de alimentación y salud, bajo control militar. El FUT y la CONAIE reaccionan ante la agenda de precios y subsidios. La CONAIE recordó: “cuando los pueblos se levantan, la historia cambia de rumbo”; y el gobierno contestó por boca de su ministra de Gobierno, Zaida Rovira: “No va a haber derogatoria de este decreto” (el que sube el diésel).
2) Shock de precios y conflicto social: la economía política de la seguridad
El retiro del subsidio al diésel (de 1,80 a 2,80 USD/galón) no es una medida aislada; es la señal que buscan los multilaterales para ordenar la economía con ajuste. El gobierno afirma que redirigirá ~1.100 millones de USD a programas sociales y seguridad; la calle percibe inflación de costos en transporte y alimentos. Rafael Correa respondió: “Eliminar un subsidio NO es ahorro nacional, es ahorro público a costa de mayor gasto privado” y cuestionó las cifras oficiales del subsidio. El conflicto escaló con bloqueos en Carchi, Pichincha y otras provincias; represión en la E35; y nuevas rondas de movilización sindical y popular.
Esta combinación —ajuste + Estado de excepción— no reduce la violencia; más bien externaliza su explicación hacia “el enemigo interno”, justificando el protagonismo de FF. AA. y el tutelaje externo. El resultado: deterioro de libertades civiles y debilitamiento de contrapoderes sociales justo cuando se requieren para fiscalizar puertos, aduanas y concesiones.
3) La verdadera geografía del crimen: puertos, rutas y captura logística
El corazón de la crisis no está en los barrios pobres sino en el circuito logístico-exportador. Informes de OMA y UNODC retratan a Ecuador como corredor clave: el 30% de la cocaína incautada en contenedores a nivel mundial (2023–2024) sale de puertos ecuatorianos; Guayaquil, Machala y Posorja están en el top global. Solo Posorja decomisó 15,4 t en 2024 (triple que en 2023). El método dominante es el gancho ciego, con cocaína oculta en fruta, flores o compartimentos de refrigerados.
La violencia sigue a la logística: en Quito, el 80% de homicidios (enero–julio 2025) está ligado a la pugna Los Choneros vs. Los Lobos por el microtráfico y el control de corredores que abastecen a los puertos del Pacífico. El dato se replica en Guayas, donde la tasa de homicidios trepó y se cruzan trata, lavado y coerción sobre pescadores, estibadores y transportistas.
En esta cartografía, Galápagos agrega una pieza estratégica: su proyección oceánica y la arquitectura CMAR (corredor marino) hacen de la cadena insular un pivote de vigilancia sobre las rutas del Pacífico. La autorización para el ingreso y permanencia de buques y aeronaves estadounidenses en Galápagos —bajo SOFA y con inmunidades— ancla una plataforma forward de doble uso (antinarco y geopolítico).
4) Seguridad “tercerizada”: de la DEA a las bases, la constante regional
La narrativa de la “guerra contra las drogas” en Nuestra América ha demostrado ineficacia estructural y externalidades devastadoras: cuando EE. UU. instala bases o misiones (Manta, Palmerola, ahora Galápagos), no disminuyen ni homicidios ni flujos; sí aumentan la dependencia estratégica, la extraterritorialidad jurídica y la asimetría de información (inteligencia controlada desde fuera). Lo advirtió la REDH-Ecuador al rechazar la visita de Marco Rubio: la agenda está “estrictamente focalizada en las prioridades estadounidenses”, no en el desarrollo soberano del país.
Más aún: el patrón es contradictorio. Washington endurece el discurso contra Venezuela, mientras alianza con Ecuador —hoy principal corredor Pacífico— y promueve enclaves militares en nombre del “antinarco”. En la práctica, la securitización blinda rutas logísticas y procesos portuarios claves para el comercio global —incluida la agroexportación— sin tocar el núcleo financiero: el lavado en sistemas dolarizados y off-shore.
5) El Caribe como teatro de operaciones: ¿contención de Venezuela?
La militarización del Caribe no es abstracta: es un anillo que combina presencia naval, cooperación “antinarco”, acuerdos SOFA, ejercicios combinados y plataformas insulares (Caribe y Atlántico), ahora con el Pacífico ecuatoriano como bisagra. Esta pinza refuerza la capacidad de disuasión y presión sobre Venezuela (energía, comercio, proyección atlántica y amazónica).
-
Efecto disuasivo y de escalamiento: cada incidente fronterizo, migratorio o marítimo puede reinterpretarse bajo el prisma de “amenaza híbrida” o “narcoterrorismo”, habilitando respuestas expeditivas.
-
Riesgo de extraterritorialidad: inmunidades y reglas SOFA crean zonas grises jurídicas para operaciones encubiertas, inteligencia y captura selectiva.
-
Competencia sistémica: la proyección sobre el Indo-Pacífico y el cerco a China (vía nodos logísticos como Galápagos) insertan a Sudamérica en una rivalidad de grandes potencias ajena a su agenda social.
Para Venezuela, el mensaje es claro: el vector caribeño se integra con un vector pacífico que pasa por Ecuador-Perú-Chile, y otro atlántico con Brasil-Guyana. La securitización convierte cualquier controversia comercial, marítima o política en un casus securitario, bajando el umbral de riesgo regional y elevando el costo de la autonomía.
6) ¿Por qué esto importa a toda América Latina? Cinco implicaciones
-
Soberanía restringida: SOFA, bases y cooperación “conducción-extranjera” erosionan la capacidad de los Estados para auditar finanzas ilícitas, puertos y cielos. Sin control soberano no hay política antinarco eficaz.
-
Economía dependiente y más violenta: ajuste + dolarización + reprimarización + puertos concesionados = túnel para el lavado y para la captura criminal de rentas. La violencia no se “apaga” militarizando; se muta.
-
Debilitamiento del Estado social: el recorte en salud, educación y protección laboral vacía el territorio y cede capital social a actores criminales que reemplazan funciones del Estado (protección, crédito, empleo).
-
Regionalización del conflicto: rutas Pacífico/Caribe conectan México-Andes-Cono Sur; cada enclave militar opera como hub de interoperabilidad. Las tensiones se exportan.
-
Fronteras porosas de la legalidad: cuando la excepcionalidad se normaliza, el margen para criminalizar protesta, perseguir opositores o congelar ONGs se amplía.
7) Rutas de salida: seguridad civil, puertos bajo lupa y zona de paz
-
Reubicar la política de seguridad en clave civil y probatoria, con fiscalías fortalecidas, trazabilidad portuaria y aduanera y control financiero sobre cadenas logísticas (seguros, navieras, depósitos temporales, terminales).
-
Auditoría integral de puertos y concesiones (Guayaquil, Machala, Posorja) con gobernanza tripartita Estado-trabajadores-comunidades, escáneres con custodia pública y cadena de custodia independiente.
-
Desdolarización parcial de flujos sensibles y controles ALD/CFT sobre comercio exterior y banca corresponsal: sin cerrar la “aspiradora” de dólares, la oferta criminal no cae.
-
Reversión del SOFA en Galápagos y límites estrictos a presencia extranjera; cooperación sí, sin inmunidades. La Proclama de la CELAC de América Latina y el Caribe como Zona de Paz debe pasar de principio declarativo a mecanismo operativo (observatorio de militarización, cláusula de no bases).
-
Política social en territorio (empleo juvenil, salud mental y adicciones, movilidad segura, crédito productivo) para vaciar el mercado laboral del crimen.
-
Diálogo andino-caribeño con Venezuela incluido, para protocolos de incidentes marítimos, intercambio de prueba financiera y tráfico de precursores (no solo cocaína).
Ecuador como espejo
Ecuador muestra que securitizar no es lo mismo que asegurar. La militarización sin control civil, con bases y acuerdos asimétricos, no corta la arteria del narcotráfico (puertos, finanzas, logística); la protege de escrutinio. En el corto plazo, la región asiste a la convergencia de dos teatros —Caribe e Indo-Pacífico— donde EE. UU. busca proyección y negación de área frente a rivales sistémicos. En ese mapa, Venezuela es punto de presión y Galápagos-Posorja la bisagra del Pacífico.
La alternativa estratégica pasa por restituir soberanía material (puertos, cielos, finanzas), blindar derechos y reactivar la Zona de Paz como regla de juego vinculante. Sin eso, Nuestra América corre el riesgo de quedar atrapada en una guerra interminable que no es suya, mientras sus verdaderos problemas —desigualdad, empleo, salud, educación— siguen sin abordarse.
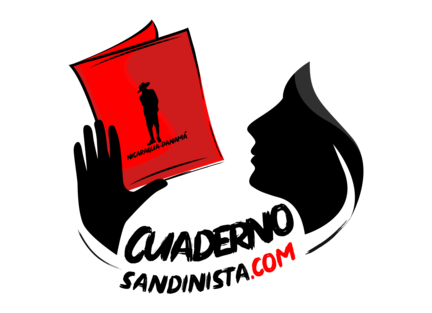



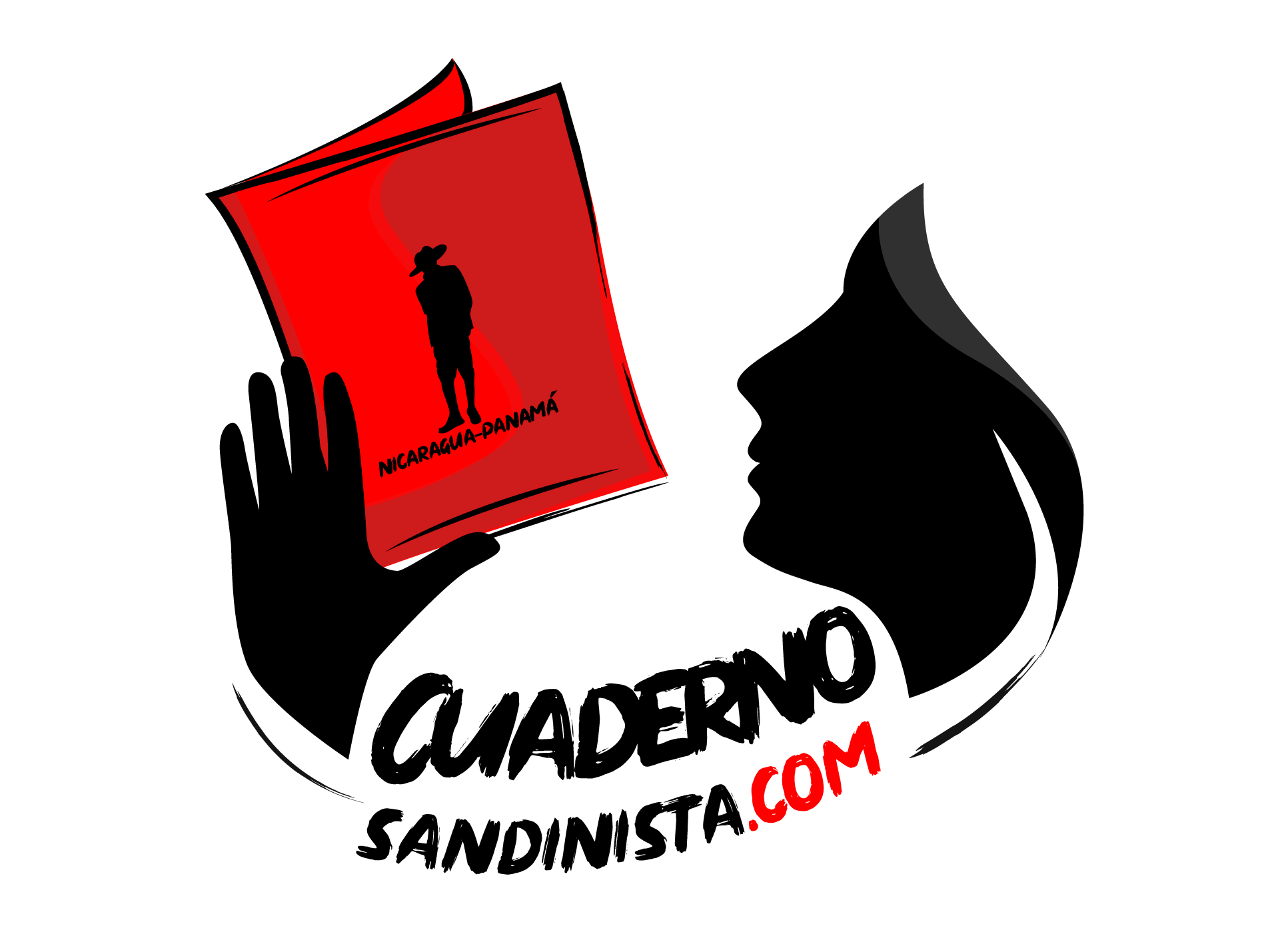
¡Qué diesel tan picante esta análise! Redirigir USD 1.100 millones de la calle al Estado es más de lo que le falta a la seguridad actual. Y los SOFA, ¡qué maravilla para el antinarco y la soberanía! Si el corredor logístico es el corazón, ¿ese corazón no late con el ritmo de las inmunidades y las bases extranjeras? La securitización es el nuevo ajuste, pero ahora con más balas y menos subsidios. ¿El resultado? Un cuadro clásico de ajuste + Exceptionalismo = más ineficacia y menos libertad. ¡Qué historia cambia de rumbo tan familiar!vows bridal
¡Absolutamente! Este análisis es tan denso que lo único que queda es asentir con la cabeza y sonreír. Ajuste, soberanía restringida, enemigo interno… son palabras que ahora suenan a la letra de una telenovela política con guion编剧 de EE.UU. La verdad es que, si el corazón de la crisis está en el circuito logístico y la verdadera geografía del crimen se traza por puertos y rutas, ¿quién nos iba a decir que el ajuste subía el diésel y que Galápagos se convirtiera en un centro de vigilancia con buques yanquis? ¡Qué susto! Claro, la seguridad tercerizada siempre encontrará un pretexto, y la dolarización es un túnel perfecto para el lavado… ¡si es que alguien se da cuenta! Mientras tanto, el pueblo levanta la historia de nuevo, y el rumbo… bueno, quizás deba cambiar de rumbo para empezar a reírse un poco.
¡Qué manual completo de cómo complicar las cosas en Ecuador! Desde el ajuste que roba el bolsillo para llenar otros, hasta la guerra contra el narco que parece ser más un entretenimiento geopoliticalo que una solución real. Los puertos son el epicentro de todo, un baile de poder entre el crimen y las potencias extranjeras, con Galápagos como el último eslabón de este extraño tren. Mientras tanto, nosotros seguimos en medio de todo, con las libertades civiles como las primeras en la lista de lo que queda. ¡Ojalá la próxima crisis sea por falta de ingredientes para las tortillas!watermark remover ai
¡Qué drama! Parece un guion de telenovela política con toques de espías y narcos, ambientado en Ecuador y con actores extranjeros de primera (EE.UU.). El desfile de enemigos internos, ajustes económicos que salen por la culata y la militarización a lo largo y ancho de la región es un espectáculo. Resulta cómico cómo, bajo la excusa de la seguridad, se justifica casi todo: desde el aumento del diésel hasta la vigilancia en Galápagos. Me parece que, en lugar de luchar contra el narcotráfico, están organizando una gran feria internacional disfrazada de estrategia antinarcóticos, donde los puertos son las atracciones principales y la soberanía, el vendedor de entradas. ¡Qué fin de siècle!
¡Qué espectáculo! El gobierno ecuatoriano baila el ajuste bajo la mirada del FMI mientras la calle canta ¡no! con bloqueos y represión. Mientras tanto, la verdadera geografía del crimen sigue sus rutas, con la DEA y ahora EEUU como invitados permanentes en Galápagos, dándonos lecciones de seguridad. El Caribe se convierte en un teatro donde todo es amenaza híbrida, y la región entera parece estar de acuerdo en este gran troleo. ¿Soberanía? ¿Desarrollo? Parece que solo quedan los puertos, la logística y la espera de la próxima crisis. ¡Viva la política de seguridad civil, que seguro que es más entretenida que seguir esta telenovela!ai remove watermark
¡Ecuador vive una comedia de enredos! El ajuste parece ser el protagonista, con el diésel subiendo y los pobres saliendo a protestar bajo el lema cuando los pueblos se levantan…, mientras el gobierno responde con no va a haber derogatoria. Mientras tanto, la verdadera geografía del crimen sube a los puertos como si fueran un reality show de narcos, y EE.UU. se coloca como el presentador con bases aquí y allá, bajo la excusa de antinarco. Parece un cuento de hadas mal contado donde el enemigo interno es fácil de encontrar y los libertades civiles son los primeros en irse al carrito. ¡Un espectáculo de seguridad tercerizada que haría que evenlope fuera un experto en el tema!Nano Banana free