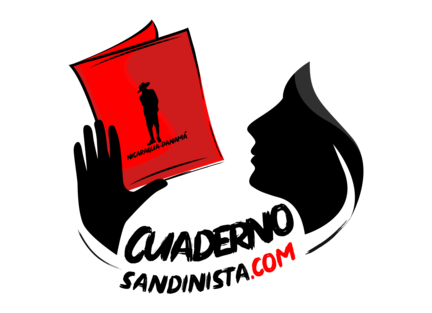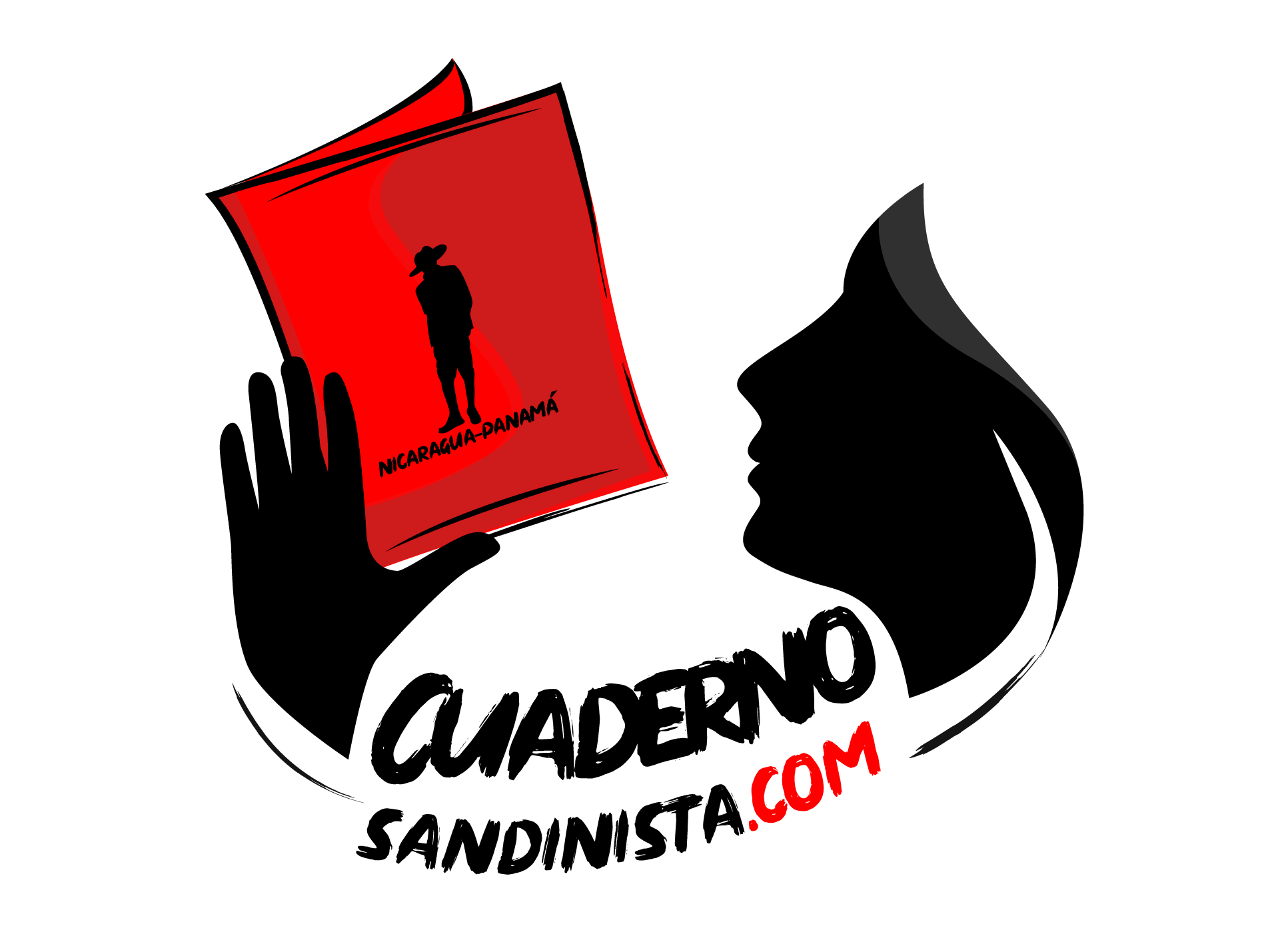Cuaderno Sandinista | Análisis político
3 de agosto de 2025
El 1 de agosto de 2025, la justicia colombiana dictó un fallo histórico: Álvaro Uribe Vélez, dos veces presidente de Colombia y figura central del uribismo, fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria, el pago de una multa equivalente a más de 2.400 salarios mínimos y una inhabilitación de 100 meses y 20 días para ejercer cargos públicos. La jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, lo halló culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal. Pero esta decisión judicial, sin precedentes, plantea una pregunta incómoda: ¿se hizo justicia o se administró una forma sofisticada de impunidad?
Una justicia vigilada
La sentencia contra Uribe se centra exclusivamente en la manipulación de testigos y fabricación de pruebas falsas para perjudicar al senador Iván Cepeda. La red delictiva fue operada por su abogado Diego Cadena, con el conocimiento y aval directo de Uribe. A cambio de retractaciones, los testigos recibieron pagos, beneficios carcelarios y presiones sistemáticas. Las pruebas fueron contundentes: interceptaciones telefónicas legales, cartas fabricadas, videos y grabaciones con relojes espía desde la cárcel La Picota.
Sin embargo, Uribe no fue condenado por los más de 6.400 casos de ejecuciones extrajudiciales, ni por su rol en la estructuración del paramilitarismo, ni por las masacres, ni por la alianza entre el Estado, el narcotráfico y el crimen organizado bajo su mandato. Fue sentenciado por delitos graves, sí, pero periféricos al verdadero horror de su legado.
Lo que emerge es una justicia parcial, que castiga a un símbolo pero protege las estructuras. Una jaula dorada para el Matarife, que seguirá viviendo en su finca de Rionegro bajo vigilancia del INPEC. Se garantiza así la continuidad del régimen, maquillando el pasado sin desmontar sus pilares.
El imperio habla
La condena provocó reacciones virulentas del poder internacional. El senador republicano y secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, denunció la “instrumentalización del poder judicial por jueces radicales”. Sus palabras fueron respaldadas por la embajada estadounidense en Bogotá y replicadas por sectores conservadores del continente.
La respuesta del presidente Gustavo Petro fue categórica: “No aceptamos intromisiones en nuestra justicia”. Exigió a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional y al Congreso que se pronunciaran en defensa de la soberanía judicial. “¿O es que nos volvimos colonia?”, preguntó. Petro también recordó que decenas de jueces, fiscales y magistrados han sido asesinados por combatir los vínculos entre narcotráfico y Estado, a menudo en colaboración con EE.UU.
Esta disputa expone el núcleo del problema: la justicia colombiana solo avanza cuando no toca intereses imperiales. La condena a Uribe fue posible, precisamente, porque ya no es útil para el proyecto estadounidense en la región. Igual que ocurrió con Fujimori o Pinochet, el peón es sacrificado para preservar el tablero.
Uribe: síntoma y producto
Álvaro Uribe no fue un accidente. Fue el resultado lógico de un sistema oligárquico y colonial. Como director de la Aeronáutica Civil, facilitó vuelos del narcotráfico. Como gobernador de Antioquia, organizó el paramilitarismo. Como presidente, ejecutó la política de “seguridad democrática” que combinó masacres, espionaje, desapariciones y represión con asesoría militar de EE.UU. e Israel.
Fue el capataz del régimen, el gerente del miedo, el verdugo que prometía orden. Su condena, sin embargo, no toca las causas, solo los efectos. No juzga al sistema que lo creó, sino a una maniobra dentro de su aparato de defensa. Uribe no fue la excepción, fue la regla. Y esa regla sigue intacta.
¿Y ahora qué?
El fallo detalla que Uribe usó su posición para presionar testigos, falsificar pruebas y manipular la justicia. Pero los verdaderos crímenes de Estado siguen impunes. No hubo cargos por los “falsos positivos”, ni por las alianzas con las AUC, ni por las limpiezas sociales. Las víctimas directas de esas políticas siguen esperando.
El régimen que Uribe consolidó —oligárquico, violento, anticomunista, neoliberal— sigue en pie. Los clanes económicos, las élites mediáticas, los generales intocables, las multinacionales extractivas, todos ellos siguen dominando. La condena no altera la matriz de dominación. Al contrario, la legitima al simular justicia donde solo hay castigo simbólico.
Conclusión: una victoria a medias para una justicia subordinada
El caso Uribe sienta un precedente histórico, pero no un punto de inflexión real. Es una señal de que incluso los poderosos pueden ser señalados, siempre y cuando el sistema que los produce no esté en riesgo. La jaula dorada del Matarife sirve para presentar un rostro de institucionalidad, mientras las élites siguen reproduciendo su poder.
La verdadera justicia —como señala el informe de la Comisión de la Verdad— implicaría reparación integral, justicia por los crímenes de lesa humanidad, y una transformación estructural del país. Pero eso, por ahora, no se ve en el horizonte.
Uribe ha caído, pero el uribismo como expresión del régimen sigue vivito y coleando. Su condena no fue una ruptura con el pasado, sino un ajuste del presente para proteger el futuro de los mismos de siempre.