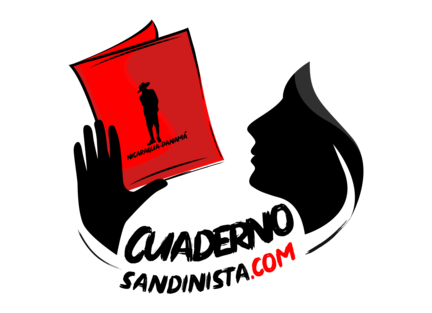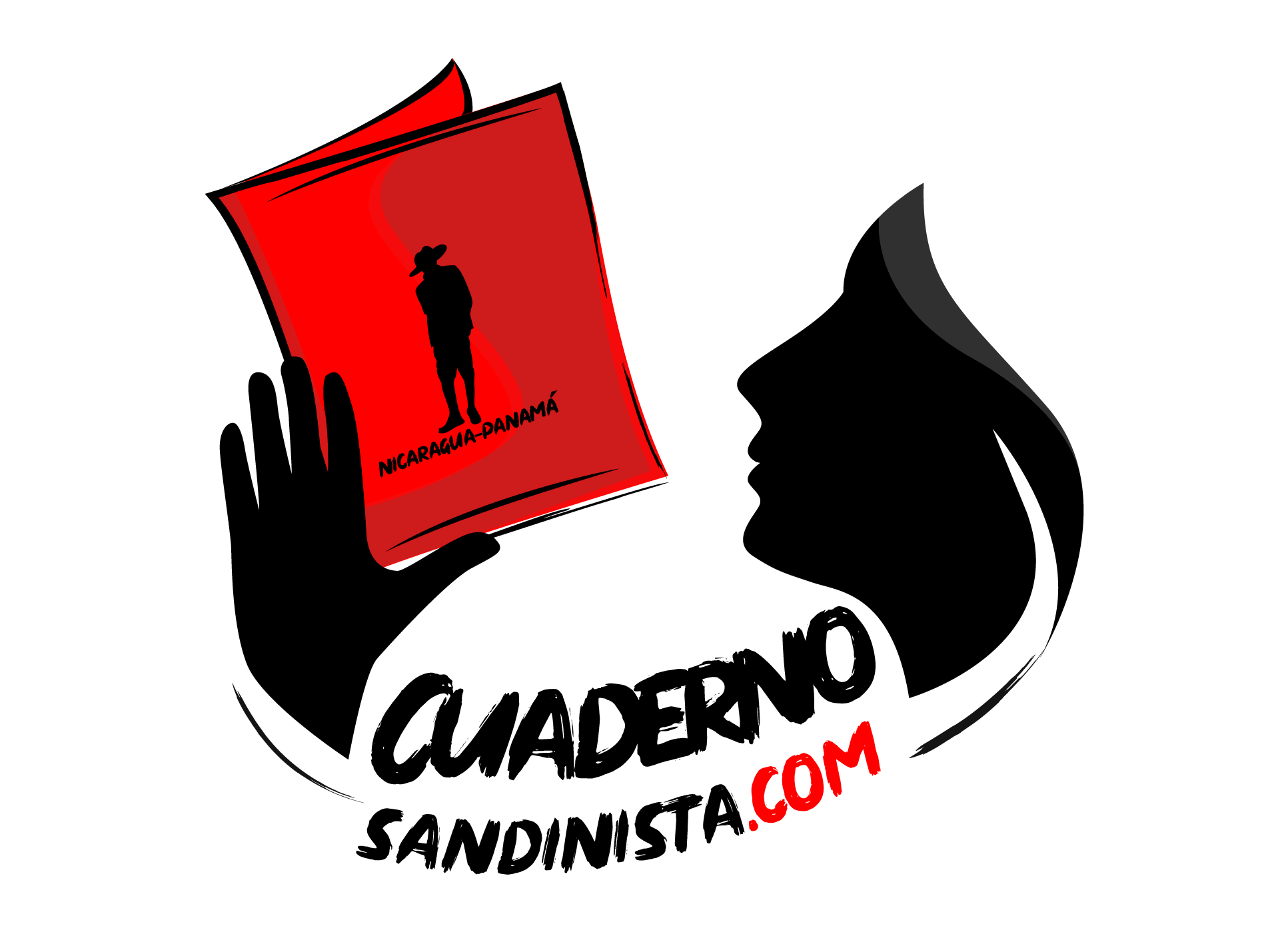Tanto insiste, o machaca, la propaganda en un patrón de juicio, que muchos terminan por tomarlo por una verdad. La maniobra se focaliza en un bien comercial –desde un cepillo de dientes hasta un avión–, una campaña política –del candidato-panacea al diabólico que nada resuelve–, o un producto cultural –desde un éxito musical hasta un tratado filosófico–. Sus bases se muestran pocas veces en la superficie y suelen afincarse en objetivos concretos menos relucientes que el spot propagandístico, maquinado con esmero sórdido de seducción.
En el ámbito de la cultura, recibimos con demasiada buena voluntad ese producto, pensando más en el disfrute natural que produce una canción, un espectáculo, un libro o un audiovisual, que en los motivos de fondo de sus promotores. Si me ha gustado la película, y me parece buena –decimos, acaso incómodos si alguien nos alerta acerca del trasfondo–, ¿por qué dar vueltas a las tres patas del gato de sus productores?
Los productores de películas dependen, globalmente, de unos pocos conglomerados como Disney, China Mobile, Verizon, at&t, Comcast, Warner o Sony, todas, excepto una, con sede en Estados Unidos y especialistas en crear lo que se llama sinergia: interacción relacionada de contenidos entre sus subsidiarias. En ese entorno que va del ardid propagandístico a las plataformas de consumo masivo, campo de despliegue de la colonización cultural, no hay demasiados canales para una auténtica libertad de expresión ni demasiadas opciones para una resistencia descolonizadora.
Como se trata de usurpar, la machacona mención –etiqueta, hashtag– usurpa conceptos como libertad e independencia y, en detalle, maneja los sectores sociales de circulación.
En calidad de independientes y libres, se comercializan –justamente– quienes responden al patrón propagandístico de verdad fabricada para obnubilar cualquier búsqueda emancipadora. La contrición y el renegar del «error» de haber luchado, se muestran como puertas abiertas a la reinserción en la lucha por la selección natural. La epifanía del pasado –generador de las desigualdades abismales– como la vuelta al redil del porvenir.
De las 15 películas que más espectadores tuvieron en España el pasado año, solo una es española, y eso gracias a que fue distribuida por Universal Pictures, propiedad de Comcast. También en Argentina solo una de las 15 más taquilleras es de producción nacional. Y el panorama es análogo en el resto de Latinoamérica. Barbie, nada menos que Barbie, es la película que más ha recaudado globalmente; producto que abunda en tópicos colonizadores y se ofrece –cínica, paradójicamente–, como una alternativa feminista. Un lavado absoluto del trasfondo del que la resistencia se nutre.
Netflix y hbo Max, por su parte, son las plataformas de streaming más usadas, tanto en España como en América Latina, y los latinoamericanos constituyen el 21 % de los usuarios de Spotify.
Esto, para llamar la atención sobre unos pocos ejemplos que también se han expandido a nuestro ámbito de recepción, aunque este se materialice de un modo irregular entre nosotros, dadas las condiciones que derivan del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos nos impone y recrudece, sin respetar la voluntad de los pueblos y las instituciones globales que ellos mismos financian.
Desde la perspectiva que supedita la creación renovadora a los patrones superficiales del gusto, en desventaja creamos quienes quedamos a merced de la sinergia global de los conglomerados del éxito.
No hay éxito –palabra cada vez más asociada a las connotaciones rampantes del dinero y la fama– si no se cumple el requisito que la propaganda sitúa en el lugar de la verdad; verdad que incluye el pacto –a veces abierto y en otras firmado con tinta simpática– de barrer con todo cuanto pueda asociarse con el sentimiento comunista.
Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Regino Pedroso, Félix Pita Rodríguez, Mirta Aguirre, Jesús Orta Ruiz, Onelio Jorge Cardoso, Manuel Navarro Luna, entre muchas figuras cruciales de nuestra cultura, son víctimas de una estrategia de guerra cultural de descalificación que intenta sustituirlas por otras que se suponen no contaminadas con la ideología. Así, pasarían al olvido y pagarían su osadía de querer cambiar el mundo y colocarse del lado de los humildes y de la justicia social que los llama a ser eje de la transformación.
Rendirse no es opción, ni aceptarlo como norma fatalista del tiempo que nos toca, u optar por las concesiones menos onerosas que forman parte del plan en el camino empedrado de la colonización cultural. Si diéramos por hecho que todas las salidas se han bloqueado, entregaríamos la plaza y el futuro, y se harían más estrechas las posibilidades de crear libremente, de proponer, renovar y poner fe y esperanzas en el efecto de las renovaciones. Plan contra plan, decía Martí, quien vio la marcha de los hombres en dos bandos: los que aman y fundan, y los que odian y deshacen.
Ante la industria del odio y el resentimiento que pretende instalarse en nuestro espectro cultural, deshaciendo la obra inconmensurable de la Revolución –que amplió la cultura hasta hacerla parte de la vida natural del individuo, y no circunstancial entretenimiento o nicho de intelectuales y cenáculos de transitoria relevancia–, han de estar los que aún aman y no temen fundar, y refundar, el pensamiento descolonizador capaz de alzar la resistencia que estos tiempos reclaman. Por largo y hostil que sea el camino, queda en la fe del creador su buena voluntad, su necesaria virtud de hacer el bien, la elección: deshacer o fundar.
Fuente: Diario Granma