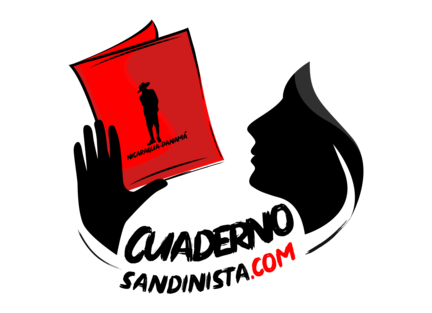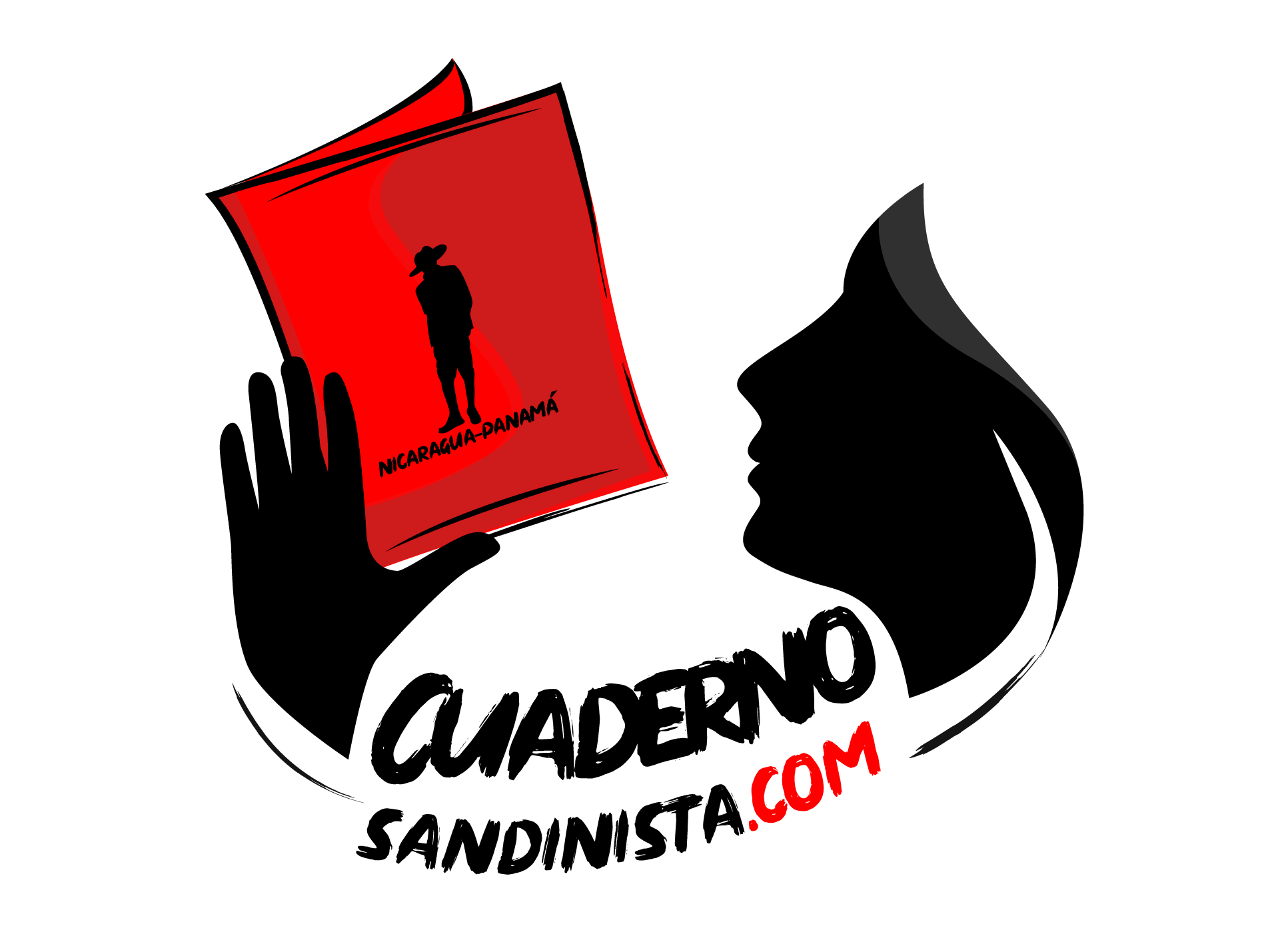Escrito por Fabrizio Casari
Confirmando cómo el sistema político estadounidense tiene partidos, congresistas y presidentes intercambiables, y que las diferencias entre ellos son esencialmente tácticas y vinculadas a sus respectivos grupos de interés, llega el escándalo que amenaza con complicar mucho los planes de reelección de Biden. De hecho, parece que robar documentos oficiales, especialmente los etiquetados como sensibles, y llevárselos a casa no es solo un vicio del expresidente estadounidense Donald Trump. Resulta que el actual inquilino de la Casa Blanca también acostumbra a robar documentos confidenciales de locales institucionales y convertirlos en su archivo personal.
El material clasificado se remonta a la época en que el actual inquilino de la Casa Blanca ocupaba el cargo de vicepresidente. El asunto se parece mucho al que protagoniza Donald Trump, aunque las circunstancias parecen algo diferentes. Lo que ciertamente diferente es el procedimiento adoptado: en el caso de Trump se hizo con una rapidez y dureza encomiables, en el de Biden (descubierto el 2 de noviembre y mantenido en la sombra hasta ahora) con lentitud, retrasos injustificados y omisiones.
Los documentos – algunos clasificados como «top secret» – el colmo del secretismo en los files protegidos – datan de la época de la presidencia de Obama (cuando Biden era vicepresidente); aparecieron en tres lugares diferentes y en tres momentos distintos y, como recuerda Edward Sowden, «se mantuvieron deliberadamente en secreto para no perjudicar a Biden en las elecciones intermedias del pasado noviembre».
Hay una pregunta que por el momento sigue sin respuesta, pero que no se puede eludir: el ex vicepresidente ha tenido en sus manos expedientes calientes sobre todos los rincones del mundo y sobre un gran número de temas, sin ningún interés en disponer de ellos en privado. ¿Cuáles son entonces los asuntos que Biden considera de tan absoluta confidencialidad que quiere mantenerlos alejados de miradas indiscretas?
Hay razones fundadas que apuntan al intento de Biden de encubrir sobre todo el «asunto Ucrania» como posible hipótesis de investigación. Es conocido, de hecho, cómo el entonces vicepresidente de EEUU intervino personalmente en defensa de los negocios de su hijo Hunter, un personaje conocido por su «despreocupación» en su vida privada y sus negocios al amparo del poder familiar. Incluso, según un velo de la CIA, el vicepresidente estadounidense – que en aquella función realizó 6 viajes oficiales a Ucrania en 4 años – intervino directamente ante el entonces presidente ucraniano Poroshenko, amenazando con bloquear los 4.000 millones de dólares previstos para ayudas a Kiev si no cesaban las complicaciones burocráticas que retrasaban los negocios de Hunter Biden.
En plena crisis política ucraniana de 2014, el hijo del entonces vicepresidente formó parte del consejo de administración de la empresa gasística ucraniana Burisma Holdings, con sede en Kiev y registrado en Chipre. De esta empresa recibió un sueldo mensual de 50.000 dólares hasta abril de 2019 sin aclarar nunca su papel dentro de la compañía ucraniana. Por su parte, una vez elegido Trump habría presionado a su homólogo ucraniano para que «inicie o continúe una investigación sobre las actividades del ex vicepresidente Joe Biden y su hijo, Hunter Biden».
En resumen, estamos en medio de un «affaire» que nos recuerda que en la política estadounidense el uso para fines privados de documentos elaborados por estructuras públicas es un hábito establecido y no un episodio. Pero sería engañoso atribuir esta costumbre a sus respectivas condiciones mentales, que son ciertamente dignas de atención especializada: hacerlo nos llevaría por mal camino y reduciría a una broma lo que es, en cambio, uno de los problemas históricos de la política norteamericana, a saber, el dossier sobre los adversarios políticos.
La recopilación de pruebas, documentación y testimonios sobre la conducta del adversario político es, como es bien sabido, una característica permanente de la política estadounidense. A falta de una batalla entre ideales diferentes, programas alternativos y hombres con personalidades opuestas, el enfrentamiento se deja a las operaciones de descrédito del adversario, construidas preferentemente sobre el espionaje de su vida privada y sus movimientos políticos. Es así que el espionaje se convierte en un modus operandi y el chantaje en un método operativo.
De Kennedy a Gary Hart, hay innumerables ejemplos de cómo la carrera hacia la Casa Blanca se vio influida por los dossieres creados por los competidores y con la ayuda de miembros de la comunidad de inteligencia que, por dinero o a cambio de promesas de carrera, se pusieron a disposición de operaciones de espionaje y descrédito. El escándalo Watergate, es decir, la trama urdida por Richard Nixon para espiar al candidato demócrata, ha marcado la pauta; un caso que se ha convertido en emblemático y que el cine y la publicidad han convertido en simbólico.
En este sentido, no es ningún misterio el opaco papel de las decenas de estructuras que flanquean a las fuerzas armadas, la policía civil y militar y la Guardia Nacional en la seguridad nacional. El Servicio Secreto se encarga básicamente de la defensa del Presidente y su séquito, por lo que desempeña un papel «menor» en comparación con otros países. Pero además de la CIA, el FBI y la NSA, hay 17 agencias y organizaciones que forman la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, creada por Ronald Reagan en 1981.
Las 17 agencias que componen la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos actúan por separado o conjuntamente para llevar a cabo las actividades de inteligencia que se consideren necesarias, es decir, para el espionaje y el contraespionaje y la vigilancia de los países aliados, así como de los adversarios y enemigos. Las coordina un Director, al que se le exige experiencia en inteligencia militar, que es nombrado por el Presidente con ratificación del Senado.
Es bastante evidente, pues, cómo los jefes de las instituciones responsables de la inteligencia están vinculados a la presidencia y cómo, por lo tanto, con el aval del Fiscal General, las investigaciones dirigidas contra los opositores políticos encuentran una vía rápida. La formación de la clase dirigente estadounidense está constituida principalmente por la habilidad de saber maniobrar entre los venenos de Washington: la habilidad de saber constituir un cinturón de seguridad investigativo y mediático para cubrir las actividades censurables de los presidentes es la más importante de las características requeridas y sobrepagadas en uso en Washington.
¿A quién responde el presidente?
Dejemos de lado por ahora la hipocresía de una clase dirigente como la estadounidense que se autoproclama vestal de la libertad mientras invade y bombardea otros países, reza a Dios mientras manda a matar, acusa al mundo entero de corrupción mientras corrompe hasta la médula a su propio país, e indexa a los países contrarios por su escasa democracia mientras vende sus políticas a los intereses de los consorcios bancarios e industriales. La pregunta que habría que hacerse en su lugar es una sola y es bastante sencilla: ¿por qué llueven miles de millones de dólares sobre un candidato presidencial? Dado que la filantropía no está ligada a la política, ¿cómo tendrá que devolver, si es elegido, tanta generosidad de sus donantes?
Un viejo refrán latinoamericano dice que cuando un presidente compra un país, conviene preguntar quién compró al presidente. Nunca se ha ejemplificado mejor este estribillo que en el caso de Estados Unidos. Basta con echar un vistazo a la forma en que se financian las campañas electorales, con los PAC (Comités de Acción Política) como modelo de participación de los votantes, pero que, debido a la cantidad máxima prevista para cada contribución y a la escasa capacidad para cubrir los gastos de campaña, resultan ser esencialmente una alondra útil para cubrir la intervención mucho más pesada e incisiva de los grupos de interés vinculados a las diversas multinacionales.
En cuanto al cuento de hadas del país en el que cualquiera puede llegar a cualquier parte, basta recordar las aportaciones personales de candidatos como Donald Trump (que gastó 54 millones de dólares de su propio dinero) o Hillary Clinton (que puso más de 1.500.000 dólares suyos) para darse cuenta de cómo la carrera por la presidencia está reservada a candidatos millonarios y poderosos, desde luego nada cercanos – en cuanto a condiciones sociales e ideologías – a los llamados «ciudadanos corriente».
Al final, el precepto del periodismo, según el cual para descubrir la verdad hay que seguir el flujo del dinero, encuentra confirmación en la articulación de un sistema como el estadounidense, que tiene en su bancarrota moral, antes incluso que en su proyecto económico y gubernamental, su tarjeta de visita.
Fuente: 19 Digital