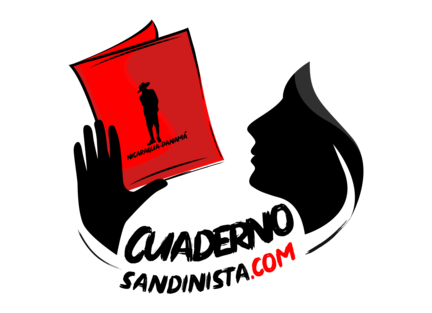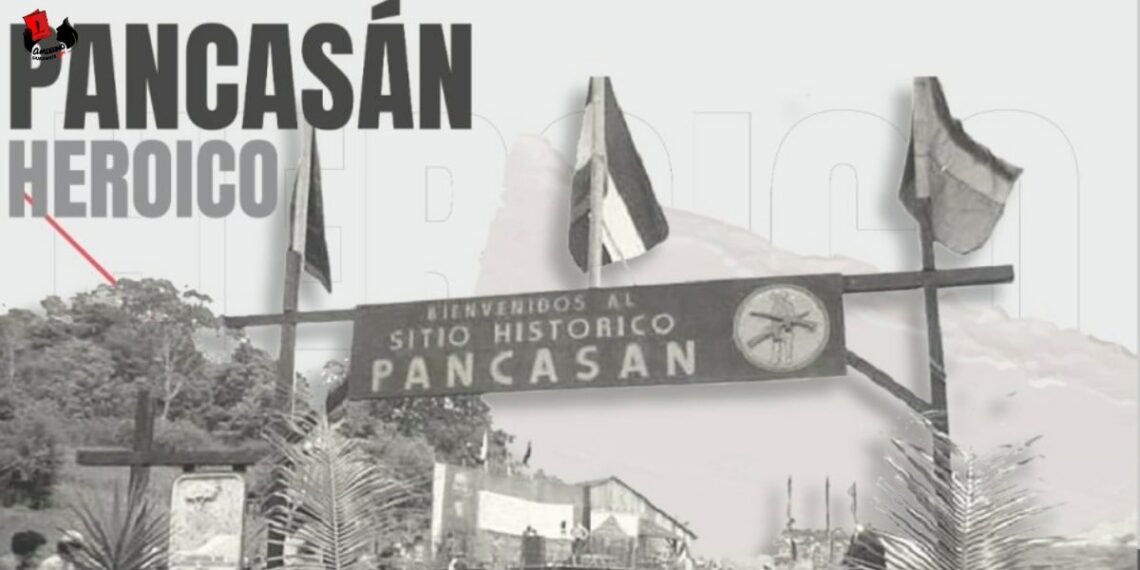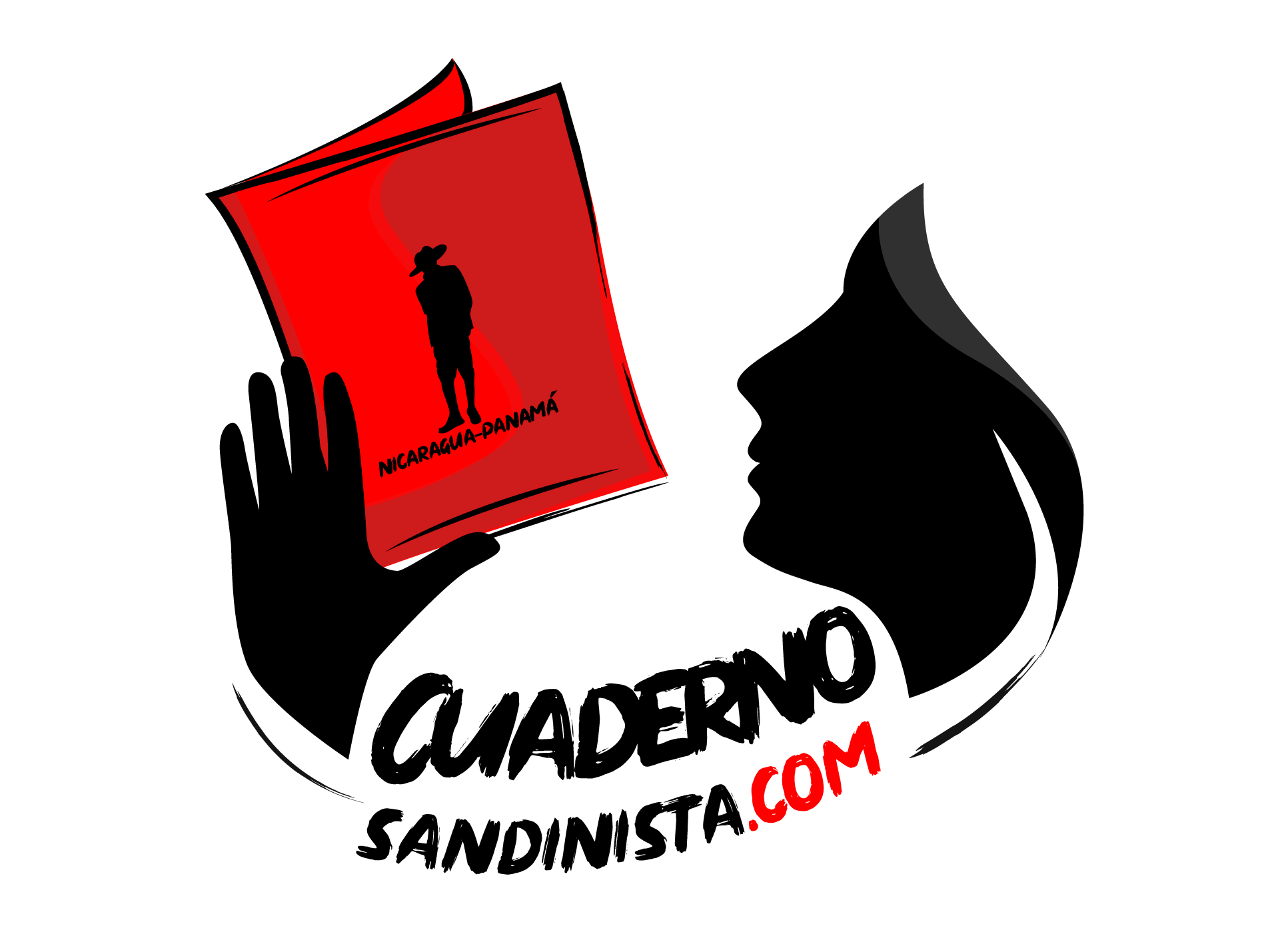Por Cuaderno Sandinista
El 27 de agosto de 1967, en lo profundo de la cordillera dariense, las montañas de Matagalpa fueron escenario de una batalla desigual que, aunque teñida de sangre, sembró para siempre la semilla de la insurrección popular en Nicaragua. La Gesta Heroica de Pancasán no fue un simple combate: fue un parteaguas histórico que reafirmó la decisión del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de llevar la lucha contra la dictadura somocista hasta sus últimas consecuencias.
De Raití y Bocay a Fila Grande: aprender en la derrota
El FSLN había nacido en 1961, fundado por jóvenes revolucionarios encabezados por Carlos Fonseca Amador, Silvio Mayorga, Tomás Borge y Rigoberto Cruz, entre otros. Inspirados en el legado antiimperialista de Sandino, los primeros años estuvieron marcados por intentos guerrilleros como Raití y Bocay (1963), derrotados por la Guardia Nacional y el ejército hondureño en una acción combinada.
Aquella derrota inicial, lejos de desalentar al Frente, sirvió como escuela. Se comprendió que la guerrilla debía enraizarse en el campesinado, asegurar su logística, y combinar la acción rural con la organización en barrios, sindicatos y universidades. De esa reflexión surgiría la preparación del foco en Fila Grande y Pancasán, donde el FSLN ya contaba con redes de apoyo campesino construidas por el carismático Rigoberto Cruz, “Pablo Úbeda”, conocido en las Segovias como “el Cadejo”.
Preparativos en la montaña
A partir de 1966, Carlos Fonseca, Silvio Mayorga, Tomás Borge, Óscar Turcios, Germán Pomares y Daniel Ortega, entre otros, organizaron la instalación de la guerrilla en Matagalpa. Se construyeron buzones subterráneos para almacenar alimentos, medicinas y armas; se realizaron acciones de recuperación económica en bancos de Managua para financiar el campamento; y se entrenaron combatientes con tácticas de emboscada y hostigamiento.
La incorporación de Gladys Báez marcó un hito: fue la primera mujer en sumarse a la guerrilla de Pancasán, mostrando que la Revolución no era tarea exclusiva de los hombres, sino causa de todo un pueblo.
El combate del 27 de agosto
Durante tres meses, la guerrilla operó sin ser detectada. Pero unas municiones perdidas en el camino fueron encontradas por jueces de mesta, que alertaron a la Guardia. El Batallón Somoza, con más de 400 efectivos armados con fusiles automáticos y granadas, cercó la zona.
El choque fue brutalmente desigual. Allí cayeron Silvio Mayorga, Pablo Úbeda, Francisco Moreno, Otto Casco, Fausto García, Carlos Reyna, Ernesto Fernández, Carlos Tinoco, Nicolás Sánchez y el médico Óscar Danilo Rosales, entre otros combatientes. Testigos recordaron cómo Pablo Úbeda, con las vísceras expuestas, siguió disparando hasta el último aliento. La Guardia, incluso en medio de su barbarie, reconoció la bravura de aquellos jóvenes.
Voces de la montaña
En sus memorias, Tomás Borge señaló que Pancasán fue la confirmación de que la vía pacífica estaba cerrada y que solo la lucha armada podía derribar a la dictadura. Gladys Báez, por su parte, recordó cómo los campesinos escondían huellas, colgaban pañales como señales de peligro y resistían la tortura sin delatar a los guerrilleros. Era la unidad profunda entre la guerrilla y el pueblo.
El Cadejo de las Segovias
Ninguna figura sintetiza mejor el espíritu de Pancasán que Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda. Curandero, organizador campesino, maestro clandestino, fundador del FSLN, su vida fue la de un militante que se confundía entre los campesinos para sembrar conciencia. La Guardia lo buscaba como a un “guerrillero barbudo de verde olivo”, sin sospechar que se movía entre ellos disfrazado de jornalero con botas de hule y sombrero de paja. Su muerte en Pancasán lo convirtió en mito: el Cadejo inmortal de las montañas segovianas.
De la montaña a la insurrección
Militarmente, Pancasán fue un revés. Políticamente, fue un punto de no retorno. El pueblo comprendió que había un núcleo armado dispuesto a entregar la vida por la libertad. Desde entonces, el FSLN consolidó la estrategia insurreccional, combinando guerrilla rural, lucha urbana y organización de masas. El camino que se abrió en 1967 desembocaría en la toma del Palacio Nacional en 1978 y, finalmente, en el triunfo del 19 de julio de 1979.
Vigencia del legado
Cada 27 de agosto, el eco de Pancasán vuelve a resonar. No como recuerdo distante, sino como compromiso vivo. Los nombres de sus héroes y mártires no están escritos en lápidas frías, sino en las escuelas, hospitales, tierras y derechos conquistados por la Revolución Popular Sandinista.
Pancasán no fue derrota, fue génesis. Fue la montaña diciendo al pueblo que la libertad cuesta, pero se conquista. Su clamor sigue vivo en cada generación que levanta la bandera rojinegra y en cada campesino, obrero, estudiante o mujer que hace suya la causa de Sandino y Carlos Fonseca.
¡Gloria eterna a los héroes y mártires de Pancasán!