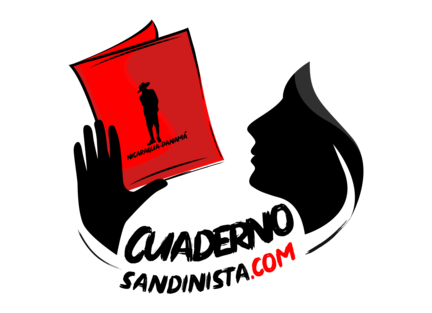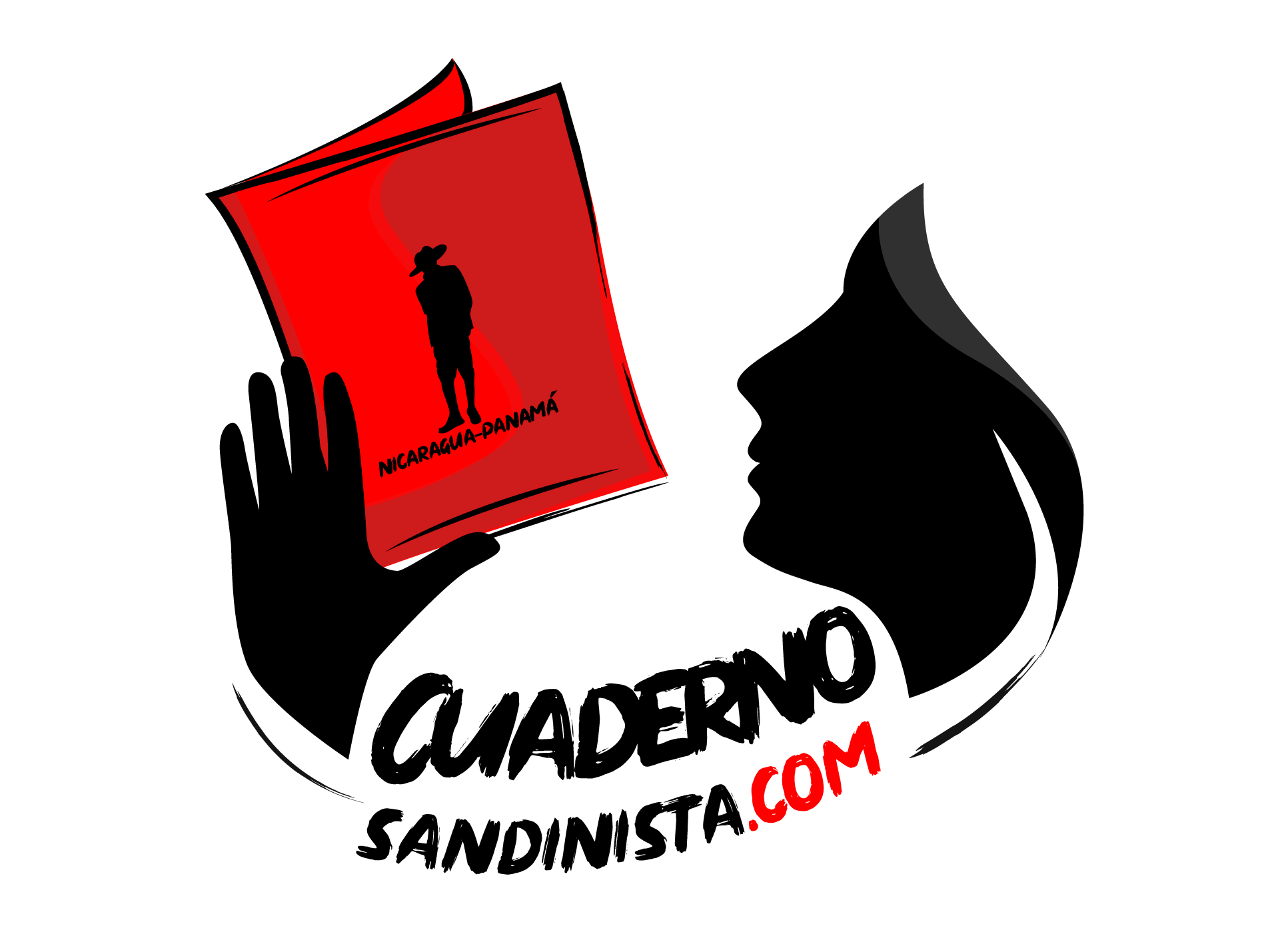Por
La inmortalidad, para muchos, radica en la eterna morada de un cuerpo carnal pero incorruptible. Sin embargo, otra forma de perpetuidad emana en el plano de lo incorpóreo: un hombre puede durar tanto como sus propias ideas. En ese sentido, las personas comunes apenas son recordadas, en el mejor de los casos, por tres generaciones. Luego, su paso por este mundo se desvanece y llega la otra muerte: el olvido.
Pensaron que habían matado a Ernesto en La Higuera, Bolivia. Pero sus asesinos no sabían que las balas solo pueden dejar inerte la carne, la misma que luego devora la tierra. Aquel día asesinaron a un hombre y nacía un símbolo: el Che.
El Guerrillero volvía multiplicado, dejaba de ser nuestro para conquistar el mundo con la misma mirada profunda de la icónica foto de Korda, una mirada conmocionada tras el dolor y la injusticia, mientras transcurría la despedida de duelo de las víctimas del sabotaje perpetrado por la cia al barco francés La Coubre.
Ya en ese entonces Guevara militaba en el bando de las causas justas. Había acariciado a Latinoamérica en su viaje en motocicleta y, tras poner un pie en el yate Granma, su vida cambió para siempre. A golpe de coraje se abrió un espacio en la historia patria.
Por encima de las limitaciones que le imponía el asma se convirtió en un revolucionario cabal, de los que no conocía el miedo y, al hacer de Santa Clara una ciudad libre, también ayudó, considerablemente, a conseguir la añorada libertad del país que lo convirtió en su hijo.
Por eso se mantiene vigilante, desde el lugar en que reposan sus restos, justo en el centro de Cuba, como un faro que ilumina a la isla del Caribe y que irradia al mundo. Y la ciudad cada día se despierta para verlo, como lo hizo aquel octubre de 1997, cuando cientos de villaclareños llevaron, entre sus manos, una flor para el Che.
Su hija, Aleida Guevara March, había expresado, unos meses antes, que sus restos y los de sus compañeros de lucha retornaron a Cuba «convertidos en héroes, eternamente jóvenes, valientes, fuertes, audaces. Nadie puede quitarnos eso; siempre estarán vivos junto a sus hijos, en el pueblo».
Justo dentro del pueblo, aquel 17 de octubre, en la fila inmensa de personas que le rindieron tributo en Santa Clara, había una niña junto a su padre. En sus diminutas manos llevaba una rosa que puso en su honor el combatiente que regresaba a casa. Esas mismas manos que hoy escriben del Che.
¡Qué tontos quienes intentaron matarlo! Hirieron su carne, pero en ese instante nació el héroe, con su estrella redentora en la frente y besado por la inmortalidad.
Fuente: Diario Granma