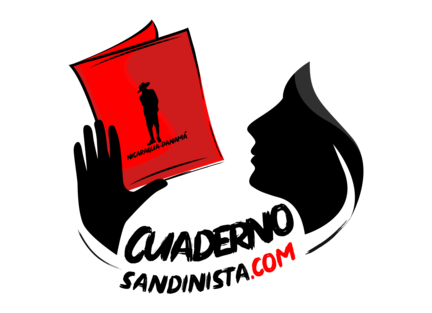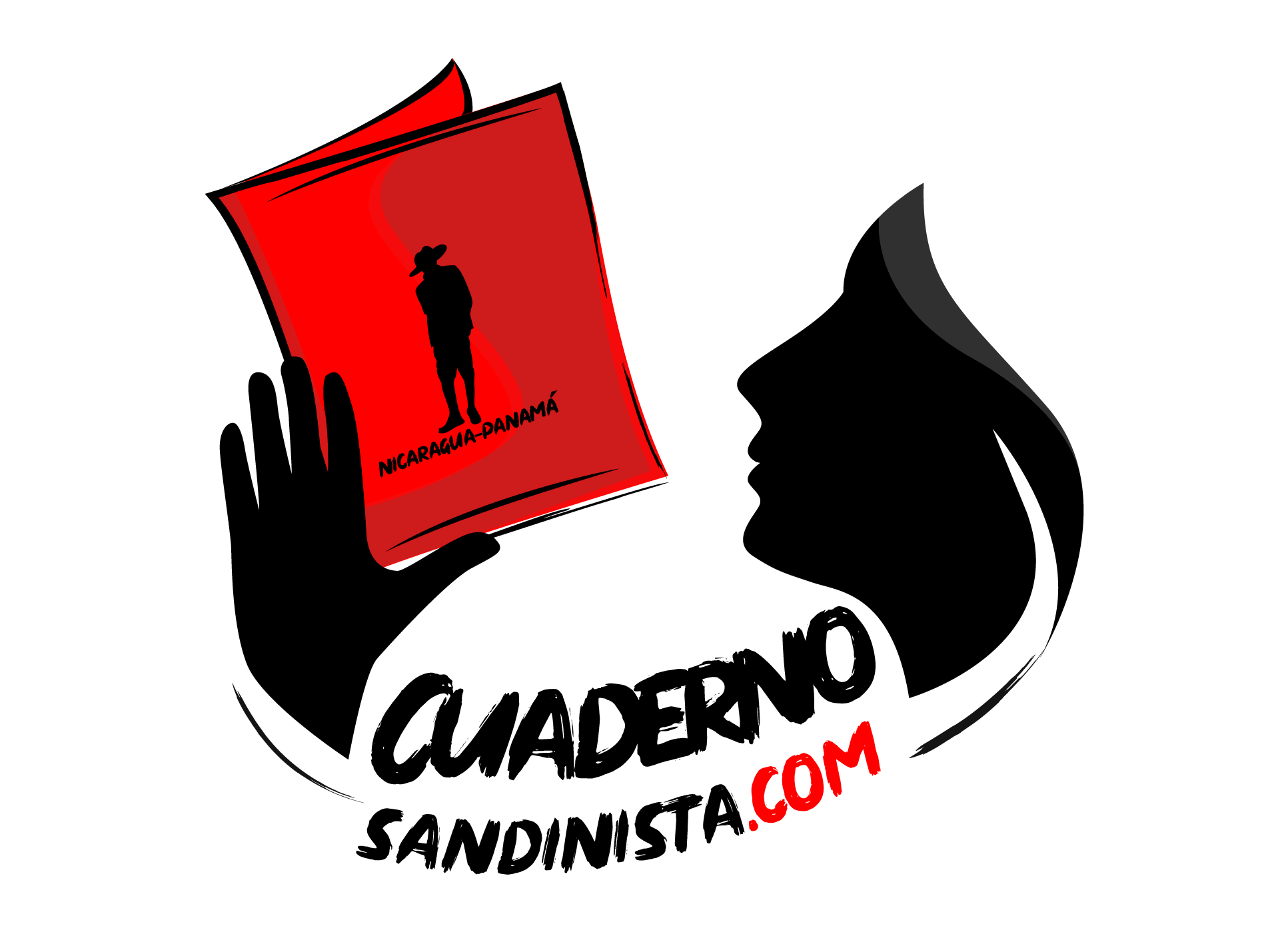Escrito por Oleg Yasinsky
Los dramáticos acontecimientos de estos días en Francia son espejo de varias realidades. Los grandes mitos del mundo occidental, nacidos desde las consignas de ‘liberté, égalité, fraternité’ de la Revolución Francesa, sirvieron más para adornar los manuales de historia que para ser un ejemplo práctico, pues la realidad de una política colonialista y extremadamente racista, no coincide con su estampa glamorosa del imaginario que hay en las burbujas intelectuales de las periferias mundanas tercermundistas. Una y otra vez nos hace recordar lo obvio: el tan presuntuoso y soberbio desarrollo material de una veintena de países con cierto nivel de bienestar social y protección de derechos de sus ciudadanos, que además fue posible gracias a la brutal explotación de la mayoría de los pueblos y territorios del planeta, siempre lejanos y mal enfocados por la prensa, que históricamente ha preferido mejor evitar conflictos con el poder.
Además de los derechos y del bienestar, que cada vez queda menos, Francia ilustre y republicana, culta y elegante, un país del ideario colectivo con imágenes nostálgicas de los expresionistas de Montparnasse y los llaveros de la Torre Eiffel, al final fue un producto de la promoción turística y muy poco tuvo que ver con el mundo real, invisible, incomprensible, sorprendente y casi siempre violento.
Los violentos enfrentamientos en las calles de las ciudades francesas siguen suscitando en la prensa los comentarios cada vez más pobres, superficiales y descaradamente racistas. Las miradas construidas por el sistema y sus medios se esfuerzan por alejarnos de alguna comprensión de lo que está ocurriendo en un país que, hasta hace poco, se consideraba casi un referente supremo del éxito y bienestar de la civilización occidental.
Los medios masivos cada vez con menos sutileza escriben sobre la invasión de Europa por los «nuevos bárbaros» que destruyen el glamuroso mundo del hombre blanco, otros hablan de la «guerra entre las civilizaciones», otros sobre «las maquinaciones de Putin», y así sucesivamente.
La Europa actual no está siendo destruida por los inmigrantes ni los pobres, sino por un sistema capitalista neoliberal que ha acabado con el Estado social. Los gobiernos subordinados a los bancos, las corporaciones y la OTAN han declarado la guerra económica a sus propias poblaciones, mes a mes, con o sin protestas y más allá del apoyo o rechazo parlamentario, recortando las conquistas sociales, producto de los siglos de luchas ciudadanas. Sin llegar a ser todavía carne de cañón, como los ucranianos, los rehenes europeos del mismo sistema serán explotados cada vez más despiadadamente en interés de las élites mundiales.
En un mundo en el que cada vez se genera, se acumula y se concentra más riqueza y los nuevos avances tecnológicos, capaces de resolver cada vez más problemas, excepto la precariedad de la vida y del pensamiento, que van en aumento y los habitantes de los países que antes se consideraban prósperos, ahora retroceden hacia los estándares de los contrastes sociales que ellos mismos sembraron por el mundo.
Es bastante evidente que las revueltas espontáneas cada vez más frecuentes en el ‘mundo civilizado’ son resultado directo del rápido deterioro de la calidad de vida de las mayorías. El sistema mundial actual es totalmente incapaz de resolver estos problemas: es su causa. Evidentemente seguirán creciendo, provocando cada vez más violencia y más represión. El dinero de los europeos es un botín de esta guerra repartido entre los bancos, las transnacionales y el Ejército ucraniano. En la larga y continua pesadilla del saqueo del mundo, ahora le toca a Europa.
En otro momento de la historia, una situación así conduciría seguramente a una revolución social. La principal razón por la que esto no está ocurriendo, es la exitosa ‘idiotización’ de las masas desesperadas por los medios de comunicación y la política educativa del sistema, que reproduce al lumpen, acostumbrado a expresar su descontento no mediante la lucha organizada, sino destrozando la tienda del vecino.
Con todo esto es importante no olvidar que las protestas actuales en Francia son comprensibles y justas. Pero ¿qué sigue?
Como nos demuestra toda la experiencia histórica, ninguna protesta espontánea contra las leyes antisociales o contra la corrupción del poder, en el caso de gobiernos abiertamente antipopulares o coloniales, llevan a alguna parte, si no existe una verdadera organización de los trabajadores y un verdadero proyecto de cambio.
Mientras los partidos de ‘izquierda’ y los sindicatos desde hace décadas están secuestrados en la agenda de las corporaciones y actúan como mafias políticas, cualquier protesta callejera se convierte en un sacrificio inútil del pueblo y es utilizada por las autoridades como excusa para aumentar el control y la represión. Aunque los manifestantes consigan algún éxito provisorio, el sistema esperará un momento oportuno y contraatacará recuperando lo perdido y conquistando aún más. Las mentiras endógenas de la falsa democracia confunden y no dejan entender que es inútil negociar con alguien que pretende destruirte. No es un asunto de ‘violencia versus democracia’ sino un asunto de sentido común.
Por ahora, con la globalización del poder y la anemia de los últimos Estados nacionales, programada y sin mayores contratiempos provocada por los bancos, está cada vez más claro que el asalto de las turbas enardecidas a los palacios reales, presidenciales y dictatoriales, siguen sirviendo solo para los ‘flashes’ de los noticieros, pero desde hace tiempo tampoco amenaza a nadie. El poder real hace tiempo que no está ahí.
Los centros de control de las corporaciones y del sistema bancario mundial —los culpables de la pesadilla globalizada— no tiemblan de miedo al ver coches ardiendo en el centro de París, solo asustan al transeúnte de clase media o media alta que aún tiene algo que ‘perder’, los que se sumarán como voces democráticas que ruegan por leyes más represivas, racistas y excluyentes.
Observando los acontecimientos en Francia, el escritor e historiador Artiom Kirpichiónok explica:
«…En los últimos años, a raíz de la revuelta de los ‘chalecos amarillos’, en el país han formado un cuerpo de cincuenta mil policías, entrenándolos específicamente para reprimir protestas masivas. Están equipados con la última tecnología, como los paracaidistas espaciales de ciencia ficción de las películas de Luc Besson. Estos pretorianos, en los que ahora se basa el Estado policial francés, disponen incluso de vehículos blindados pesados y helicópteros que ahora se han lanzado contra los adolescentes. Macron no escatima en estas cosas, a diferencia del gasto en educación y medicina asequible.
El ministro de Justicia amenazó ayer con enviar a la cárcel a los padres de los adolescentes sospechosos de los disturbios. Semejante apoteosis de la democracia, con aplicación práctica del principio de responsabilidad colectiva, no se ha planteado aún en ninguna autocracia.
Incluso el camarada Stalin creía que el hijo no debe ser responsable del padre. Macron, en cambio, probablemente no estaría de acuerdo con esta máxima apócrifa. Nadie se sorprendería mucho si mañana las autoridades propusieran tomar rehenes en los barrios insurgentes o especularan sobre la necesidad de deportar al extranjero a los habitantes insuficientemente integrados.
Los racistas liberales apoyarían sin duda tales medidas. Porque el jardín floreciente —como llamó Josep Borrell a Europa— necesita que le quiten las malas hierbas que lo invadieron desde la jungla. Pero gran parte de la población de los suburbios rebeldes es absolutamente francesa, de tercera o cuarta generación. No menos que el español Juan Moreno, más conocido entre nosotros por su nombre artístico Jean Renault, o el húngaro Nicolas Sarkozy. Consideran a Francia su patria, están moldeados por el paradigma cultural local, piensan y hablan francés, apoyan a la selección nacional francesa, escuchan música francesa, son en su mayoría indiferentes al Islam y beben vino con tocino.
El problema es otro. Los ascensores sociales que garantizaban la integración de los nuevos ciudadanos de la V República han dejado de funcionar como consecuencia de la terapia de choque neoliberal de los últimos años. En los años 60, un emigrante podía ir a trabajar a las fábricas de Peugeot o Citroën, donde sus derechos eran defendidos en sindicatos de izquierda y sus hijos podían esperar una educación decente, con la posibilidad de integrarse a la sociedad. Pero la política de Macron, a la que hoy se adhieren todas las élites europeas, garantiza solo un tipo de futuro para los jóvenes de los suburbios pobres: empleos de por vida en McDonald’s, bloques de pisos de hormigón con comisiones hipotecarias salvajes. Y también una bala de la policía, que puede llegarles sin investigación ni juicio alguno. La Francia del siglo XVIII llegó a la revolución después de que su economía se viera minada por el apoyo de las colonias norteamericanas que luchaban contra los británicos. Y parece que los actuales gobernantes del país están copiando literalmente en todo aquella exitosa experiencia de Luis XVI…»
El sistema a través de las redes y los medios que controla, seguirá incentivando la violencia de unos y el miedo de otros, para restringir cada vez más nuestros derechos, reprimir con más libertad y controlarlo todo con más efectividad. Pero aquí hay una contradicción. Es imposible controlar un caos programado, porque la naturaleza de este caos no es comprendida por el sistema.
El ser humano es mucho más de lo que pinta la prensa asesorada con sicólogos a sueldo. Esta bomba de tiempo que es la humanidad metida en una camisa de fuerza global que se llama neoliberalismo, se va a reventar. Es un proceso inevitable y va mucho más allá de las crónicas de unos desórdenes más o menos serios o la represión en uno u otro lugar. Esto reventará pero solo si no se da esta condición: que lo lumpen nos absorba a todos.
Fuente: RT en español