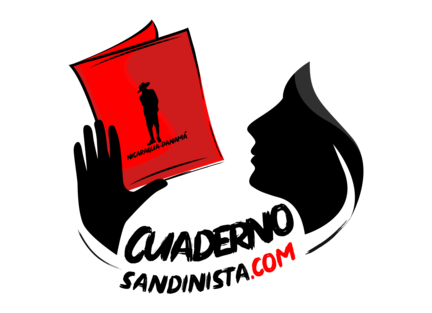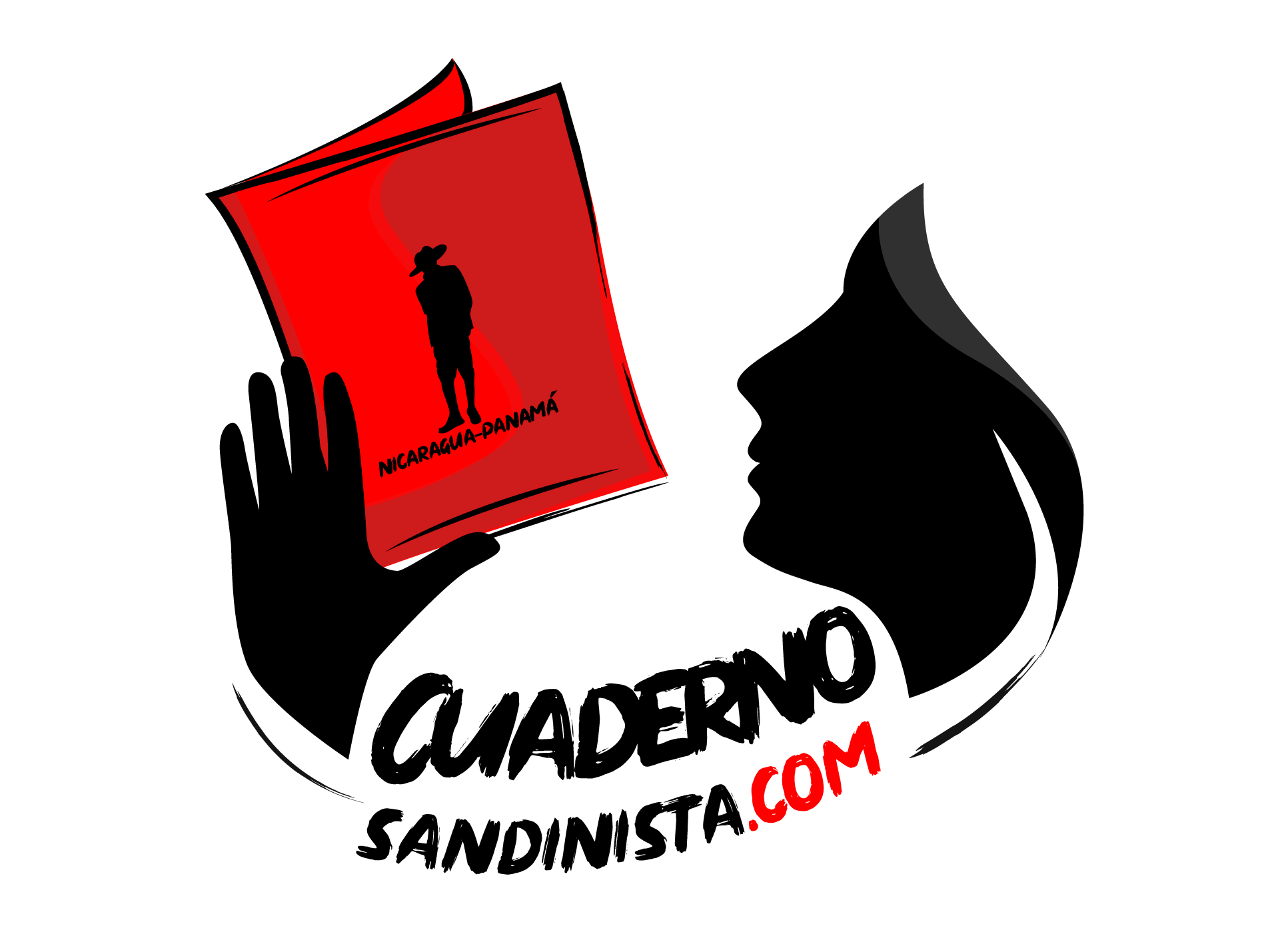Si la geografía física, la disponibilidad de plantas y animales domesticables, y la pertenencia a la franja de clima templado en que estos pudieron expandirse a ambos lados de la Media Luna Fértil (Diamond, 2020) determinaron la superioridad de las sociedades europeas para colonizar buena parte del mundo, la geopolítica contemporánea está pasando a ser determinada por agentes que interactúan fuera del espacio físico y operan de manera intangible.
La clásica contradicción capitalista entre el carácter del trabajo (cada vez más social, o sea, cada vez más necesitado de realizarse con mayor cantidad de personas y/o grupos organizados) y el del capital (cada vez más concentrado) se manifiesta en tiempos de internet como un puñado de empresas estadounidenses conocidas como GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) o GAFAT (Google, Amazon, Facebook, Apple y Twitter), que concentran de modo creciente los metadatos resultantes de la cada vez más intensa y abarcadora actividad que los seres humanos realizan a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
La comercialización de esos metadatos (Wilson, 2019) permite un nivel de eficacia en la publicidad —ya sea de viajes, bienes de consumo o proyectos políticos—, que no ha hecho si no multiplicar la efectividad con que quienes ya anteriormente concentraban la mayor parte de los recursos de todo tipo. Se benefician de la cada vez más injusta distribución de la riqueza y de su control sobre los procesos de comunicación.
Las redes sociales no son la novedad: desde el punto de vista sociológico ellas han existido siempre entre los humanos (Wasserman; Faust, 1994). Cada persona pertenecía ya a redes superpuestas de familiares, amigos, comunitarias, laborales, estudiantiles o gremiales, mucho antes de que TikTok, Linkedin o Instagram irrumpieran en nuestras vidas. Pero el uso creciente de esas plataformas ha tangibilizado y hecho capitalizables esos sistemas de relaciones antes invisibles. Cada búsqueda, cada intercambio, cada publicación de texto, video o fotos, y los que interactúan con ellas, así como los metadatos que las acompañan (fecha, hora, sexo, tema y ubicación geográfica de los participantes, entre otros) son empleados para encontrar, conectar y utilizar intencionadamente afinidades y fobias a una velocidad antes impensable. Ese proceso es posible gracias a desarrollos tecnológicos como Big Data e Inteligencia Artificial (Bello-Orgaz; Jung; Camacho, 2016).
En febrero de 2021 las grandes empresas tecnológicas concentraban 13 de cada 100 dólares valorados en la Bolsa de Wall Street (Carbajal, 2021), superando la comercialización de armamentos. Hablando de armamentos, cabría preguntarse si la inversión para la guerra psicológica, entendida —según el Manual del Ejército de los Estados Unidos— como la acción de “influir en las poblaciones extranjeras, expresando información subjetivamente para influir en las actitudes y el comportamiento, y para obtener el cumplimiento, la no interferencia u otros cambios de comportamiento deseados” (Headquarters, 2005), no forma parte de esos valores económicos, en un escenario de nuevas guerras híbridas lideradas por el aparato político-militar y la comunidad de inteligencia estadounidenses.
Guerra híbrida es un término cuyo uso ha venido incrementándose entre varios teóricos (Bartolomé, 2019; Gavrov, 2017; Piella, 2019) para referirse a la combinación de la agresión económica, guerra irregular, financiamiento de una oposición interna, guerra psicológica, terrorismo, guerra regular, bloqueo y sabotaje económicos, y ciberguerra. En América Latina los dos países en que más ha sido empleada por Estados Unidos esa mezcla de métodos para cambiar el régimen son Cuba y Venezuela (Sánchez, 2020). Su punto culminante ha llegado durante la administración Trump, y supuso, en el caso cubano, la aprobación de 243 medidas de restricción económica (MINREX, 2021), con el financiamiento millonario a medios de comunicación en internet y grupos de oposición, que en noviembre de 2020 articularon un conato de golpe blando con apoyo de la embajada estadounidense en La Habana (Robinson, 2021); ello tuvo su versión agravada el 11 de julio pasado. En esta ocasión se trató de una operación concertada en el espacio público digital.
En un escenario de aumento en los principales indicadores de evolución de la pandemia por Covid-19, producto del ingreso y circulación de variantes más agresivas a algunas zonas del país, se desarrolló una campaña coordinada desde el exterior replicando mecanismos y protagonistas ya utilizados en ocasión del golpe de Estado en Bolivia y en intervenciones contra Venezuela, entre otras. Según el analista español Julián Macías Tovar, la operación se estructuró en tres fases: la primera hizo uso de la etiqueta SOS Cuba, “solicitando ayuda por medio de cuentas falsas y automatizadas que mencionaban de manera masiva a artistas de todo el mundo”. La segunda fase instaló en medios de comunicación el pedido de un “corredor humanitario” e invocó el apoyo de artistas. La tercera fase consistió en manifestaciones a las que se acompañó con máxima difusión en redes y el uso de etiquetas que se transformaron en tendencia mundial. “El método se repite, la estrategia sinérgica en redes, medios y movilizaciones” (Macías Tovar, 2021); el uso intensivo de robots, algoritmos y cuentas creadas para la ocasión o con patrones automatizados, noticias falsas e imágenes manipuladas, además de la invisibilización de distintas manifestaciones de apoyo al gobierno y a la Revolución Cubana.
El análisis de algunos de los perfiles clave en esta operación en redes muestra relación con la organización Atlas Network, vinculada, por una parte, a think tanks conservadores y partidarios del libre mercado en Latinoamérica y, por la otra, al propio gobierno norteamericano a través del Fondo Nacional para la Democracia (Indymedia Argentina, 2021).
Cómo ha cambiado internet
Si en el pasado la computadora era para muchos únicamente sinónimo de IBM, y automóvil de General Motors, hoy, para la mayoría de los terrícolas, internet es sinónimo de Facebook y Google, y sistema operativo quiere decir Android o Windows.
La involución de la internet —de elemento ideal para la libre expresión, el conocimiento, la comunicación y la equidad, a espacio de polarización política y odio— ha generado múltiples alarmas. El propio Barack Obama ha expresado su preocupación al respecto. El expresidente de Estados Unidos ha sido uno de los principales promotores de internet, a la que consideró durante la intervención más importante en su visita a La Habana, sin matiz alguno, “uno de los motores de crecimiento más fuertes en la historia de la humanidad” (Obama, 2016). Sin embargo, durante una entrevista más reciente con el príncipe británico Harry, llamaba la atención sobre cómo las redes sociales pueden dividir las sociedades (Yeginsu, 2017).
“Hoy, para la mayoría de los terrícolas, internet es sinónimo de Facebook y Google”.
Las alertas no faltaron: el 18 de mayo de 2012 una declaración conjunta de un grupo de organizaciones de la sociedad civil de cara a la reunión de Naciones Unidas en Ginebra para la “Cooperación mejorada sobre cuestiones de políticas públicas relativas a internet” apuntaba que “lo que fue una red pública de millones de espacios digitales, ahora es en gran medida un conglomerado de espacios de unos pocos propietarios” (Joint Civil Society Statement, 2012).
No se conocían entonces las revelaciones (Hu, 2015) del exanalista de la National Security Agency, Edward Snowden, sobre cómo gobiernos adversarios, y también aliados, infraestructuras críticas y ciudadanos de cualquier país pueden ser espiados hasta en sus más íntimas relaciones por el aparato de inteligencia norteamericano, con total impunidad.
La pandemia de Covid-19 incrementó la permanencia de las personas en las redes, y por tanto, la rentabilidad con la que las empresas estadounidenses de internet operan. Como promedio, los usuarios pasan en 2021 unas 6 horas y 42 minutos en la internet cada día, casi la misma cantidad de tiempo dedicada al sueño; y de los siete sitios más visitados solo uno no está alojado en servidores estadounidenses (Social, 2021).
Cualquier empresa o partido político puede hoy microlocalizar a los destinatarios de un mensaje, en una red como Facebook, o en los resultados de un buscador como Google, a partir de la edad, el sexo, la ubicación geográfica y el perfil profesional. Así se posiciona un producto o una noticia. Cambridge Analytica fue un paso más allá (Wilson, 2019) al sistematizar en tipos políticos los perfiles de usuarios en Facebook para adaptar a cada uno el mensaje por el que le pagaban los anunciantes: “Hillary es corrupta”, y tal vez lo es, pero no menos que este procedimiento empleado para ganarle las elecciones. La elección de Donald Trump debe algo a ello (Berghel, 2018), como también el Brexit (Heawood, 2018) y otros procesos donde el dinero ha logrado transformarse en la acción de herramientas tecnológicas para intervenir la realidad y empujarla en la dirección en que los poderosos consideren.
La lógica de un sistema que convierte en mercancía todo lo que toca ha encontrado en el comercio con los datos derivados del uso de internet un modo de expansión hacia lo que se ha llamado “capitalismo de plataformas” (Srnicek, 2017).
Culpar a internet, y no a la asimetría económica y política del mundo físico preexistente, con la hegemonía económica, política y militar que ha logrado el control sobre ella, sería un error. Igual lo es ignorar que es parte y consecuencia de la dinámica de funcionamiento de un sistema que tiende a la concentración de recursos financieros y materiales en cada vez menos manos.
En nombre de la libertad de expresión en internet, Estados Unidos descalifica a Moscú y Beijing, pero como señala Evgueny Morozov, no hay que estar de acuerdo con el modo en que Rusia y China regulan la libertad de expresión para percatarse de una diferencia, al menos en los discursos, de las tres potencias: rusos y chinos defienden el acceso a los datos generados por sus ciudadanos en su propio suelo, mientras que los Estados Unidos pretenden acceder, y de hecho acceden, a los datos generados por cualquier persona en cualquier lugar (Morozov, 2015). Y cuando países que Washington considera democracias (como Brasil durante el gobierno de Dilma Rousseff) intentaron establecer soberanía sobre los datos de sus ciudadanos y obligar a almacenarlos en servidores ubicados en su territorio, fueron disuadidos de inmediato.
América Latina, ¿patio trasero digital de Estados Unidos?
El principal punto de intercambio de tráfico latinoamericano no está en la región, sino en Miami: el NAP de las Américas. Incluso en países bloqueados por Estados Unidos, como Cuba y Venezuela (Social, 2021), predomina el uso de plataformas estadounidenses de redes sociales, y es a través de ellas que Washington ha estimulado y articulado agendas de cambio de régimen en esos países (Elizalde, 2019).
En particular cualquier análisis del uso y acceso a internet en Cuba debe partir de los más de 60 años de agresiones de todo tipo del gobierno de Estados Unidos contra la Isla. Un informe aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas por 187 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones (Nations, 2019) documenta en 922 630 millones de dólares los daños ocasionados a la economía cubana por esa política desde su inicio, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al oro. El mismo informe fija en 55 millones de dólares el daño de las restricciones estadounidenses a las telecomunicaciones cubanas en 2018, incluyendo la negativa de acceso (censura) a “sitios tecnológicos de primera línea, lo que dificulta la autopreparación o capacitación a distancia. Tales son los casos de Cisco, VMWARE, Google Code, Google Web Designer y Google Page Speed Insights” (Cuba, 2019: 26).
Una información de mayo de 2021 de la Unión de Informáticos de Cuba establece que son más de 50 los sitios de información tecnológica y comercio electrónico cuyo acceso está bloqueado en la Isla por el gobierno de Estados Unidos, entre ellos plataformas como Zoom, y la mayoría de los repositorios de software (Guevara, 2021).
Desde los inicios de la Revolución Cubana, Washington destinó importantes recursos financieros a la propaganda contra Cuba, comenzando en 1960 con Radio Cuba Libre (Radio Swan) hasta la creación en 2018 por parte del gobierno de Donald Trump de la Internet Task Force para Cuba; pasando por Radio Martí (1986) y Televisión Martí (1990) durante el gobierno de Reagan. Con la llegada de internet esos financiamientos, que promedian los 50 millones de dólares anuales, se trasladaron a la red. Solo Radio Televisión Martí ha llegado a recibir en un año 36,1 millones de dólares (Cuba Encuentro, 2006). Otros proyectos, siempre asociados a la comunicación en internet, recibieron en los tres primeros años del gobierno de Trump, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, cerca de 50 millones de dólares; a su vez, la ya mencionada National Endowment for Democracy recibió 23 millones de dólares para lo que denominan “proyectos de promoción de la Democracia” en Cuba (Proyect, 2021).
La política del gobierno cubano con Radio y Televisión Martí, y algunos otros medios que reciben directamente ese financiamiento, ha sido bloquear el acceso a sus contenidos, mientras otros que pueden incluso tener posturas más agresivas, pero no se dedican exclusivamente a la propaganda contra Cuba (El Nuevo Herald, El Diario de las Américas, ABC) son accesibles desde la Isla. Se trata entonces de defensa de la soberanía nacional frente a una agresión externa y no de un acto de censura.
El creciente acceso a las redes sociales en Cuba se ilustra en el hecho de que en enero de 2021 se reportaban 7,7 millones de usuarios de internet, de los cuales 6,28 millones son usuarios de las redes sociales, sobre una población total de 11 millones de habitantes (Social, 2021). En ese contexto, las plataformas han pasado a ser el principal escenario de acción para diseminar los contenidos que producen los medios de comunicación pagados por Washington. Un informe de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión de los Estados Unidos (BBG por sus siglas en inglés) había dado a conocer en sus proyecciones para 2019 que “trabajar con periodistas independientes cubanos y alentar a los ciudadanos a crear contenido generado por los usuarios en la Isla para las plataformas de OCB (Oficina de Transmisiones hacia Cuba, por sus siglas en inglés, que opera Radio y Televisión Martí) sigue siendo una prioridad absoluta”.
La estrategia digital de OCB se ha convertido en una red social consistente con las métricas que ubican a YouTube, Google y Facebook entre los sitios más visitados en Cuba. Con el uso de la tecnología AVRA, los programas de Radio Martí evolucionaron a radio visual y se transmitieron a través de Facebook Live junto con la programación de TV Martí. Esto proporciona a OCB una salida de distribución adicional eficiente y rentable tanto para su contenido de radio (radio visual) como de televisión. En el año fiscal 2018, OCB establecerá equipos digitales en la Isla para crear cuentas locales de Facebook sin marca para difundir información. Las páginas nativas aumentan las posibilidades de aparecer en las fuentes de noticias de los usuarios cubanos de Facebook. La misma estrategia se replicará en otras redes sociales preferidas (Governors, 2019:31).
Como los internautas se relacionan con los contenidos de internet a través de intermediarios (redes sociales y buscadores), las empresas que gestionan esos intermediarios se vuelven los ojos y oídos de quienes creen que navegan por la red (Pariser, 2011). Que los intermediarios que utilizan los latinoamericanos sean todos estadounidenses no es precisamente el camino de las tantas veces mencionada segunda independencia de la región.
¿Hay alternativa?
Los procesos integracionistas de América Latina vieron pasar su auge con la concreción de pocos proyectos en el área TIC. Uno de esos es el cable submarino ALBA 1, que permitió el acceso de Cuba a internet desde Venezuela, que se extiende desde Camurí, cerca del puerto de La Guaira, en el Estado de Vargas (Venezuela), a la playa Siboney, en Santiago de Cuba. Mientras el bloqueo estadounidense hacía imposible la conexión del país a la tupida red de cables cercanos a las costas cubanas (por caso el que recorre el trayecto Cancún-Miami, a solo 32 km del Malecón habanero), fue necesario el tendido por 1062 km con un costo de 70 millones de dólares (Cubadebate, 2010).
La multiplataforma informativa multinacional TeleSur es otro de esos proyectos. Pero a nivel continental han prevalecido las empresas extrarregionales sobre las alianzas entre latinoamericanos en búsqueda de la soberanía tecnológica y el aprovechamiento de la unidad cultural y lingüística que caracteriza a la región.
El modelo de internet asumido como “gratuidad” del servicio de búsquedas (Google) o redes sociales (Facebook) está basado en que esas empresas vendan audiencias a otras que pagan por llegar al segmento seleccionado de sus miles de millones de usuarios (Pimienta; Leal, 2018); y quien más paga siempre llegará primero, aunque no necesariamente con más verdad ni con productos de mayor calidad cultural o educativa.
La disponibilidad prácticamente infinita de contenidos, y el hecho de que cualquier usuario desde cualquier ubicación pueda convertirse en suministrador de imágenes, sonidos, videos o textos, no han significado una diversificación del consumo de productos culturales por las audiencias. Al contrario, buena parte de esos usuarios, por los fenómenos de inducción y control social, que lejos de disminuir se han profundizado con la extensión de internet, son imitadores de los modelos culturales que desde Estados Unidos irradian sobre América Latina y que ya desde antes de la llegada de internet dominaban las pantallas de los televisores y salas de cine latinoamericanos, como señala Fabio Nigra.
La interacción entre la fidelización —por haber logrado definir el gusto del espectador— y la potencia económica es imbatible: a través de la concentración los grandes capitales no compiten entre sí y logran penetrar mercados por las buenas, ofreciendo productos de buena calidad a precios más que accesibles por su producción a escala; o por las malas, empezando por presiones comerciales y económicas, entrelazando las propias necesidades con la capacidad de empuje que puede ejercer el gobierno de Estados Unidos, a través de los apoyos económicos, subsidios directos o indirectos, restricciones a las producciones de otros países, amenazas de bloqueos o sanciones, convenios interestatales donde, con la apariencia de conveniencia mutua, se logra una reducción de los costos para la productora, cuyos capitales son transnacionales, pero radicados en Estados Unidos, y demás. A la vez, con el establecimiento de fórmulas narrativas fácilmente comprensibles, junto a la apelación a una estética que, si bien se fue construyendo a lo largo de los años (montaje clásico, naturalismo en las actuaciones y los escenarios, linealidad en la evolución de la trama), luego de mucho ensayo y error admitió delimitar qué es lo que va a tener resultado en el espectador y lo que no lograría el efecto pretendido; ambos elementos permitieron obtener un elevado porcentaje de garantía de éxito comercial (con los altibajos necesarios) (2020).
“La interacción entre la fidelización —por haber logrado definir el gusto del espectador— y la potencia económica es imbatible”.
Como conjunto regional, todavía América Latina producía en los años 90 del siglo XX solo un 46,5% del total de su programación televisiva en televisión abierta e importaba el 53,5% restante, del cual la mitad —un 25,5%— procedía de Estados Unidos. En el cine, en el país de mayor producción (Argentina) en su mejor momento, la producción nacional fue sustancialmente minoritaria en las pantallas frente a la estadounidense (15% contra el 77%) (DEISICA, Departamento de Estudio e Investigación del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina).
La “alternativa” a esa situación, surgida con el auge de internet, no ha sido una cadena latinoamericana de contenidos audiovisuales en cine, series, música o espectáculos, sino la presencia de Netflix en los hogares de la región. Menos del 30% de los accesos a internet en Latinoamérica es a sitios de origen local, y ese acceso está asociado mayormente a servicios de comercio y financieros, no a productos culturales (Sharma; Arese Lucini, 2016).
“Si bien la brecha digital ha disminuido, la brecha cultural se ha incrementado”.
El World Stats informaba que, en mayo de 2020, en África solo el 39,3% de las personas accedía a internet, frente al 87,2% de los europeos y el 94,6 % de los norteamericanos; mientras que en América Latina el nivel de conectividad alcanzaba el 68,9%. Pero si bien la brecha digital ha disminuido, la brecha cultural se ha incrementado y la influencia de los sectores históricamente alineados con las políticas estadounidenses hacia la región no se puede decir que sea menor, algo visible en el reflujo neoliberal que siguió a la caída del gobierno de Zelaya en Honduras y los subsiguientes procesos con que llegaron al gobierno figuras como Jair Bolsonaro y Juan Orlando Hernández. Más internet, en las condiciones de América Latina, no ha sido siempre sinónimo de más democracia.
Gracias a internet la diversidad puede ser mejor difundida, pero la homogeneidad ha sido impuesta con mayor efectividad y de una manera más acelerada. Todas las voces, todas las lenguas, pueden tener su espacio en la red de redes, pero los altavoces hegemónicos del mundo físico han multiplicado en ella su influencia.
Como ya mencionamos, el uso intensivo de las TIC y la difusión de información falsa en las campañas políticas de Jair Bolsonaro, en el proceso de golpe poselectoral en Bolivia en 2019 o en los recientes sucesos en Cuba, no son un ejemplo de servicio a la democracia latinoamericana (Elizalde; Molina, 2020).
Desde junio de 2019 las personas que soliciten una visa estadounidense tienen que entregar sus perfiles en redes sociales, sus direcciones de correo electrónico y los números telefónicos que hayan utilizado en los últimos cinco años (García, 2019). Sabemos que la vigilancia masiva, entendida como el monitoreo del comportamiento de las personas, ha sido siempre la gran tentación de los poderes autoritario, sin embargo, en la actualidad, asistimos a democracias que han desarrollado sofisticadas redes de vigilancia clandestina poniendo en juego la propia tradición de la que se suponen parte (Ramonet; Assange, Chomsky y Sacristán, 2016). Así es como herramientas de socialización universales se han convertido en el facilitador de la vigilancia global de Estados Unidos, que no va a dejar de utilizar esa información aun cuando, como ocurrirá en la mayoría de los casos, decida negar las visas a los solicitantes.
Un derivado de esa decisión es la autocensura: ¿Cuántas personas limitarán su expresión en internet porque alguna vez piensan solicitar una visa estadounidense?
Si los actores hegemónicos de la industria cultural, cuya influencia se ha multiplicado con internet y las redes sociales, ejercen una gran seducción sobre las poblaciones del planeta, vendiendo el american dream; la realización del viaje hacia ese sueño necesita de la autocensura de los aspirantes a poner la cabeza sobre la no siempre mullida almohada del Tío Sam.
No ha bastado a Estados Unidos acceder a los servidores de las principales empresas de internet, ni la capacidad para, usando las redes globales, atacar infraestructuras críticas de sus adversarios —como ha hecho con Venezuela (TeleSur, 2019) o Irán (Chen; Abu-Nimeh, 2011)—; violar las reglas del libre comercio —como acaba de hacer con la empresa china Huawei (Ciucan, 2020)-; inducir comportamientos en las redes sociales para derrocar gobiernos que le son hostiles; además de construir falsos líderes; convertir en verdades, a base de repeticiones casi infinitas, las mentiras más evidentes; y perseguir con saña a quienes las usan para difundir información que les resulta incómoda —recordemos a Assange— o acosar hasta el suicido a quienes abogan —como Aaron Swartz— por una internet verdaderamente democrática y al servicio de todos (KNAPPENBERGER, 2017).
Las alianzas entre las empresas tecnológicas estadounidenses y el Departamento de Estado fueron expuestas muy convincentemente (Assange, 2014). De su carácter bipartidista puede dar fe uno de los ejecutivos más importantes del rey de las búsquedas en internet: Jared Cohen, a quien Assange denomina “director de cambio de régimen de Google”, y que laboró tanto con Condoleezza Rice como con Hillary Clinton para después pasar a dirigir Google Ideas.
El intento de liderar el activismo digital en Latinoamérica también empezó temprano para el Departamento de Estado cuando en noviembre de 2010 se efectuó el Personal Democracy Forum Latinoamérica (PDF) que convocó a “los principales líderes digitales de la región para discutir junto a otros líderes digitales del mundo, cómo la tecnología irrumpe en la política”. Allí, el director de Innovación del Department,Alec Rossles, aseguró a blogueros y tuiteros de la región que la internet es el “Che Guevara del siglo XXI” (Ross, 2010; Ross; Scott, 2011). Imaginemos, por un instante, al Che Guevara entregando a Washington todos los metadatos de los latinoamericanos, junto a las direcciones de correo electrónico, sus perfiles en redes sociales y números de teléfono.
Mientras el gobierno estadounidense se ha ocupado de los ciberactivistas en América Latina y especialmente los ha capacitado y financiado para los cambios que desea ver en la región (Falcón, 2020), las izquierdas que han sido o son gobierno han carecido de estrategias de educación popular para la soberanía digital.
Se echan en faltan programas docentes en todos los niveles de enseñanza para formar no solo receptores críticos, sino participantes activos capaces de aprovechar creativamente las potencialidades de internet.
Los estudios señalan la ausencia de contenido local relevante y la falta de aptitudes en la población como las principales limitantes para la inclusión digital (Sharma; Arese Lucini, 2016). ¿Puede haber ruptura con el control geopolítico externo a la región sin solucionar estos aspectos, si las alianzas regionales tanto a nivel gubernamental como de sujetos sociales con apoyo institucional para el desarrollo de infraestructuras y plataformas para la producción de contenidos brillan por su ausencia?
La respuesta es la misma para otros desafíos: la integración regional. Solo con ella la informatización desde abajo, con emprendimientos que satisfagan las necesidades de las comunidades en el entorno digital, acompañada por una educación que potencie y estimule el uso cultural y soberano de las TIC, tributaría al cambio social que reclama la región.
Escrito por: Iroel Sánchez
Fuente: Cubadebate